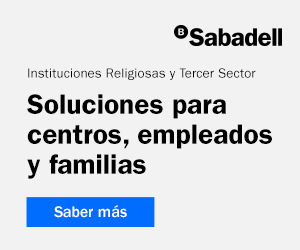Veamos, si el lenguaje remite al Logos, y si el Logos es principio de orden y verdad, entonces corromper el lenguaje es corromper la Verdad.
Es decir, toda degradación lingüística es, en el fondo, una degradación ontológica.
Destaquemos que el lenguaje no es solo una herramienta; es la forma misma en la que accedemos a la realidad. Somos hablantes, y al hablar, comprendemos; y al comprender, nos encontramos, tal vez sin saberlo, ante la huella del Creador. El Logos no es sólo palabra: es principio, origen, sentido.
El filósofo alemán Hans-Georg Gadamer sostiene que el ser humano no es simplemente un ser racional, sino un ser lingüístico, un ser del Logos. Y al afirmar esto, sigue los pasos de Aristóteles, quien, con precisión dejó escrito que el hombre es zoón logón échon, es decir, el animal que posee Logos.
Pero ¿qué es el Logos? La traducción más habitual como “razón” se queda corta. El Logos no es solo la facultad de pensar o argumentar; es la capacidad de decir el mundo, de pronunciarlo, de darle forma mediante la palabra. Por ello, como decíamos al inicio es, en última instancia, lo que hace del hombre un ser abierto al sentido.
Queda entonces claro que la definición de la esencia humana como ser del Logos tiene consecuencias decisivas para comprender tanto el lenguaje como la verdad, la religión, la moral, la cultura y, por supuesto, la crisis espiritual que atraviesa nuestra época.
Hans-Georg Gadamer subrayaba que la condición lingüística no es un atributo accesorio del hombre, sino su modo de estar en el mundo.
El lenguaje remite al orden
La existencia humana está, desde su origen, tejida de palabras. Pero no de cualquier palabra: de palabras cargadas de sentido, es decir, de palabras obedientes a una lógica. En su estructura misma, el lenguaje remite al orden. No al caos, no a la arbitrariedad, no al capricho subjetivo, sino al Logos. Por eso, hablar no es simplemente emitir sonidos articulados, sino participar en el ejercicio de la razón, y, por ello, en la verdad.
No es casual que el Evangelio de Juan comience el versículo con una declaración de orden ontológico: «En el principio era el Logos» que a menudo se traduce como «Verbo» o «Palabra. Dios, en la revelación cristiana, no se da como fuerza muda, sino como Palabra.
Esto encierra una verdad fundamental: el lenguaje no es un invento humano, sino un eco de lo divino.
Usar el lenguaje cuando se hace con verdad, con belleza, con coherencia es continuar, en alguna forma misteriosa, la creación.
El lenguaje como don
Desde la antropología cristiana, esta convicción se transforma en certeza fundante. El lenguaje no es sólo un subproducto evolutivo ni un artificio cultural; es un don inscrito en nuestra naturaleza.
La gramática universal, esa capacidad innata del hombre para generar un número infinito de oraciones mediante estructuras recursivas, confirma, en clave secular, lo que la tradición judeocristiana ha sostenido siempre: que el lenguaje es anterior a toda experiencia, y por tanto, manifestación de una racionalidad originaria.
El aprendizaje del lenguaje no ocurre porque seamos animales sociales, sino porque somos, en lo profundo, seres pensantes; y pensar es hablar interiormente, con orientación hacia la verdad.
Pero si el lenguaje es manifestación del Logos, corromper el lenguaje es herir la verdad. Por eso, la crisis de nuestro tiempo es, ante todo, una crisis del lenguaje.
Las palabras han perdido su peso, su espesor ontológico y su anclaje en la realidad.
Hemos llegado a un punto en el que nombrar ya no es dar existencia o revelar, sino manipular y en lugar de señalar la verdad se construyen ficciones.
En este sentido, la degradación premeditada la gramática no es una anécdota escolar o académica. Sino que forma parte del juego de reventar la estructura misma de nuestra alma racional.
Benedicto XVI, con su habitual claridad, afirmaba que la misión de la teología es mantener unidas razón y fe. Se trata de una afirmación sencilla, pero a la vez revolucionaria. Sobre todo en una época que se obstina en disociarlas.
Esta unidad solo es posible si se reconoce que la razón es apertura al sentido, y que el lenguaje es una manifestación del Logos. Por eso, en el corazón de la teología está el lenguaje, y en el corazón del lenguaje, está Dios. «En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios». ¿Cabe mayor afirmación ontológica?
Llegados a este punto poder decir que el lenguaje nace como forma de acceso a lo sagrado, resulta particularmente fecundo.
Todo conocimiento verdadero comienza por la intuición de Dios.
Esto no significa, por supuesto, que el hombre tenga visiones de carácter sobrenatural cada mañana, sino que toda comprensión del mundo presupone una confianza radical en que hay sentido, y que ese sentido es accesible.
Sin esta fe primigenia en el lenguaje, todo conocimiento sería imposible. Y si esa fe está en la base, entonces en cada palabra habita, tácitamente, lo sagrado.
Experiencia del misterio
De ahí que los primeros balbuceos del lenguaje humano no sean separables de la experiencia espiritual. Las evidencias paleontológicas apuntan a que las primeras manifestaciones simbólicas de la humanidad tal como rituales, sepulturas y pinturas estuvieron ligadas al culto, a la experiencia del misterio.
El lenguaje nació, probablemente, al calor del asombro; ante la muerte, ante la creación, ante lo incomprensible. Y ese asombro, que en el fondo es experiencia de lo sagrado, fue lo que encendió la chispa del decir.
Este lenguaje primero era simplemente simbólico o ritual. Era, en definitiva, un lenguaje abierto a lo no literal o a lo trascendente. Por eso, intentar traducir la experiencia espiritual al lenguaje científico es llevarlo a la inanidad.
Lo sagrado solo puede ser comprendido en su propio registro. Cuando se intenta explicarlo en clave psicológica o sociológica, lo que se obtiene es una reducción. A la vista esta que reduce a tal punto que el símbolo se convierte en signo, el rito en trámite y la plegaria en sugestión. Y con ello, se pierde lo esencial. Se pierde Todo.
La experiencia nos muestra que los intentos de racionalizar lo sagrado han producido enormes monstruos.
Por un lado, el fundamentalismo, que toma literalmente lo que es simbólico, negando su dimensión metafórica y profunda.
Del otro, el ateísmo militante, el cuál rechaza lo sagrado por no ajustarse a los criterios de verificación empírica.
Ambos extremos coinciden, curiosamente, en la misma enorme miopía: la incapacidad de reconocer que hay verdades que no se captan con la lógica lineal, sino con la intuición simbólica. Y que el lenguaje religioso, lejos de ser un error epistemológico, es una forma elevada de conocimiento.
Por eso, la literatura es más necesaria que nunca. Porque nos recuerda que el lenguaje no sirve solo para comprar o informar, sino también para orar, para cantar, para llorar… En definitiva, para recordar quiénes somos.
El angloirlandés Ernest H. Shackleton, emblema de la aventura heroica, fue también un amante de la poesía, especialmente de Robert Browning, cuyos versos eligió como epitafio: «Sostengo que un hombre debe esforzarse al máximo por el premio de su vida».
Incluso durante su trágica Expedición Imperial Transatlántica (1914–1917), cuando su barco quedó atrapado en los hielos antárticos, se negó a abandonar su ejemplar de Robert Browning, aun cuando todos debían aligerar su carga.
Sus últimas palabras escritas, poco antes de morir, no fueron una exaltación de sus gestas, sino una contemplación poética: «En el oscuro crepúsculo vi a una estrella solitaria, centelleando como una gema sobre la bahía». Vida y poesía, en él, jamás se disociaron.
La buena literatura puede ser una forma de revelación. Porque en última estancia no nos saca del mundo: nos lo devuelve lleno de sentido.
Como decía el cardenal Newman, no se trata de razonar hasta la certeza, sino de imaginar hasta la verdad.
La destrucción y la corrupción del lenguaje no es únicamente un problema de filología, es una amputación de lo que somos. Se empobrece el pensamiento y con ello se oscurece el acceso al misterio, se apaga el eco del Verbo. El hombre queda solo frente al sinsentido.
Por eso, defender el lenguaje es proteger el vínculo con el Logos, con la tradición y con la Verdad. Ya que a través del lenguaje, ese milagro cotidiano, podemos volver a decirnos, unos a otros, lo que somos: criaturas llamadas, por la Palabra, a la Verdad.