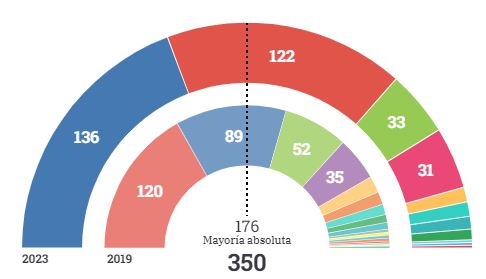En épocas pasadas, cuando se acercaban unas elecciones, casi cada ciudadano tenía una idea más o menos clara de a quién daría su voto, incluso ya antes de que los comicios fueran convocados. En la España de los últimos años de la década de 1970 y en la de 1980 la mayoría de los electores otorgaba su confianza a la lista que, evidentemente, consideraba mejor, incluso con entusiasmo y con grandes esperanzas.
Con el paso del tiempo, sin embargo, y a medida que la Constitución entraba en años y las elecciones se convertían en rutina, las ilusiones se enfriaban, las decepciones se generalizaban y se tendía, siempre más, a elegir no a los mejores o simplemente buenos candidatos, que había cada vez menos, sino a los más aceptables, luego a los menos malos, después al partido que supiera maquillar mejor sus defectos, finalmente al que tuviera el cabeza de lista más apuesto y fotogénico, lo cual, a falta de algo mejor, puede ser un consuelo: al menos luce una buena figura en las fotos que lo muestran al lado de su jefe de Washington…
En estos momentos, tenemos a menudo la sensación de que otorgar el voto a uno u otro partido es casi un ejercicio de autoengaño.
El dilema no es cómo disponer del voto para que las cosas mejoren o no empeoren, sino cómo votar sin que hacerlo signifique contribuir activamente a causar desgracias propias y ajenas, particulares y públicas, individuales y colectivas.
Meter la papeleta en la urna se ha convertido en algo parecido a jugar a la ruleta rusa
Meter la papeleta en la urna se ha convertido en algo parecido a jugar a la ruleta rusa. El problema no es exclusivo de España. Cualquier ciudadano italiano, alemán, argentino, eslovaco, francés o estadounidense se encuentra en situación semejante cuando llega el momento. Algunos, como quienes se dan a la bebida para olvidar las penas, se dejan narcotizar voluntariamente por la propaganda política y, medio borrachos de promesas electorales, festejan con voluntarioso entusiasmo y con desesperada esperanza la celebración de los comicios. Al cabo, como máximo, de cuatro años suelen ser los más amargamente decepcionados.
¿Cómo hemos llegado hasta esto?
La respuesta más fácil es decir que los políticos nos han engañado, que se han dejado corromper, que han traicionado sus deberes, etc. Son ellos la casta culpable que ha echado todo a perder. ¿Pero de dónde han salido estos personajes? ¿Cómo han llegado al poder y se han mantenido en él? ¿Acaso no han salido del mismo pueblo que los ha elegido, que es también quien les ha otorgado el poder y les ha permitido conservarlo?
El enquistamiento de una política nefasta y viciada es asunto que ha sido tratado abundantemente y al que se han dado explicaciones muy diversas. En todo caso lo innegable es que la política y quienes están en su cima siempre representan y reflejan de un modo u otro al conjunto de la sociedad, directa o indirectamente, en lo bueno y en lo malo.
Corrupciones
La corrupción de los políticos no es solamente una cuestión de sobornos, extorsiones, favoritismos, malversaciones de fondos, etc. Ese tipo de corrupción lo es desde un punto de vista técnico-jurídico.
Existe otra corrupción más honda, a la que podría denominarse estructural, que es la que permite la promulgación de leyes injustas o perversas y que sirve de base a la anterior.
Pero todavía hay una corrupción peor y más profunda: es la corrupción de la sociedad, la corrupción de muchos o de la gran mayoría; es decir, el suelo del que se alimentan y en el que crecen todas las demás corrupciones, corrupción elemental, sea por acción o por omisión, pasiva o activa. En los procesos electorales esta corrupción convierte a la democracia en una suma de egoísmos privados.
El elector no piensa en el bien común, en la justicia del programa electoral al que sostiene, en los intereses colectivos, en las consecuencias a largo plazo de su voto. Sólo considera sus intereses y preferencias personales o de grupo, sobre todo los más inmediatos. El candidato actúa de modo similar, embauca al elector haciéndole creer que él es quien le ofrece las mayores ventajas, no retrocede ante nada, ni siquiera ante la estimulación de las más egoístas y ruines ambiciones.
La culpa no es solamente de los políticos, la culpa es en mayor o menor medida de casi todos.
Ningún proceso electoral sirve para curar estas enfermedades. Cuando se ha llegado a este punto no hay ningún partido que no esté contaminado o listo para contaminarse en cuanto alcance el poder. La curación es un proceso largo y difícil, que comienza con el examen de consciencia personal, con el despertar de la responsabilidad que cada uno tiene respecto a todos, con el ejercicio de un sentido crítico y autocrítico exigente e insobornable, que nos impida caer en las trampas que otros nos tienden, si no nos las tendemos nosotros mismos. Hace falta una espinosa mezcla de esperanza y desconfianza, de disposición al sacrificio y de respeto de sí mismo y de los demás.
En estos días son incontables las recomendaciones, reflexiones, estímulos, exhortaciones, etc. que nos asaltan en todas partes. Detrás de ellas hay casi siempre (o simplemente siempre) un intento explícito o disimulado de convencernos de que votemos por un determinado partido, o más modestamente de que nos inclinemos por tal o cual corriente ideológica, o al menos por evitar que nuestro voto vaya en una determinada dirección; en algún caso el fin es simplemente incitarnos a votar o a no hacerlo.
Más importante que votar por este o aquel partido, más importante que acudir al colegio electoral o abstenerse, es saber que las elecciones no serán, ni remotamente, una panacea y que la resolución o la atenuación de los males que aquejan a la sociedad empieza en casa, mejor aún, en el interior de cada uno de nosotros y es una labor muy ardua, interminable en el tiempo, pero cuyo inicio ya no admite ninguna demora.
Elecciones generales (2): La paz que nadie quiere prometer
Meter la papeleta en la urna se ha convertido en algo parecido a jugar a la ruleta rusa Share on X