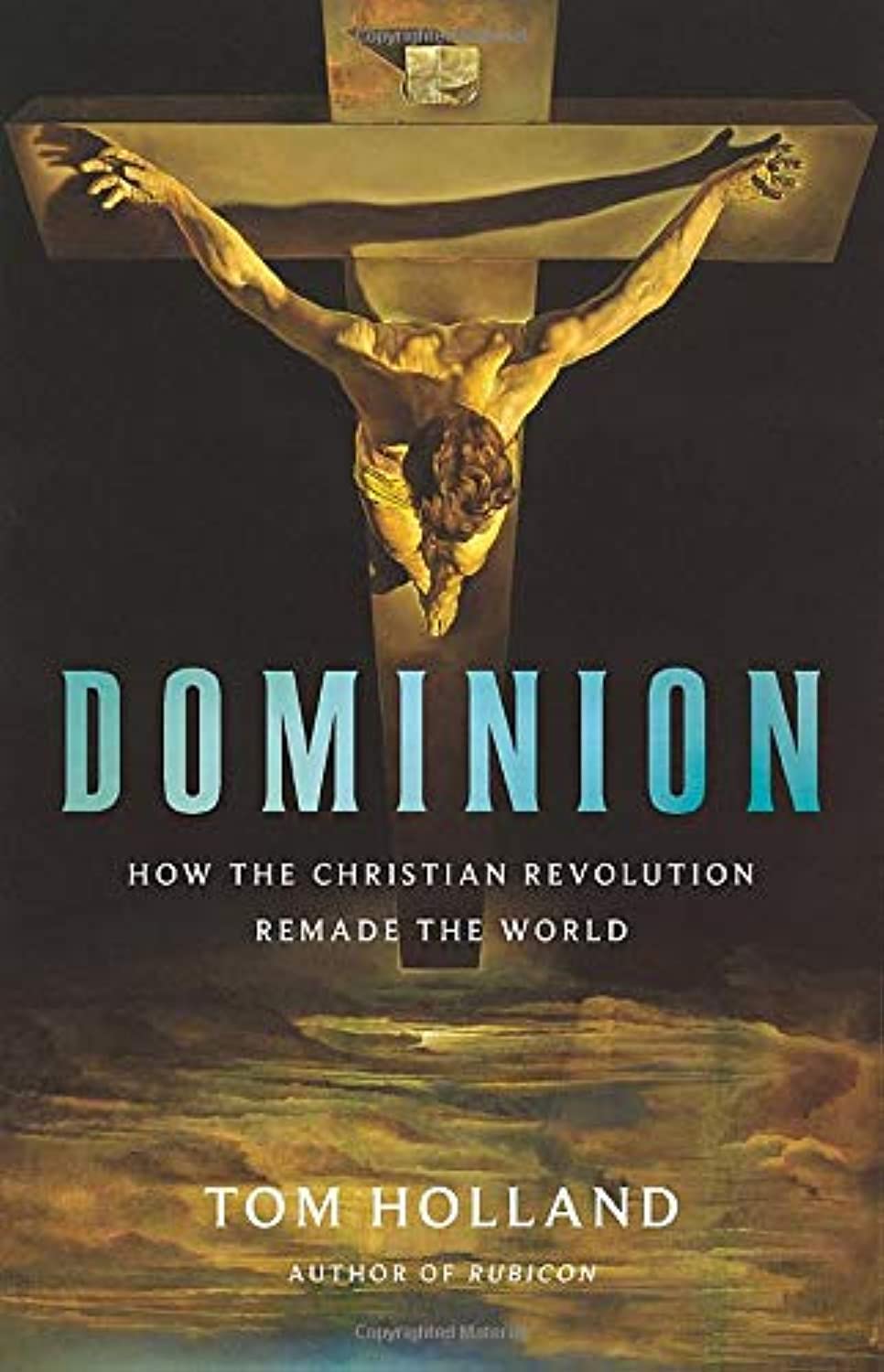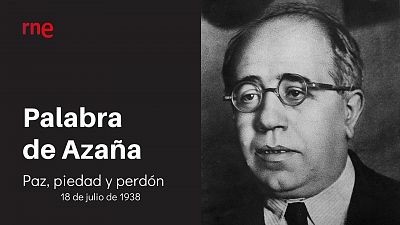Toda la Historia está fundada en la roca firme de la fe humilde de Nuestra Señora: “Feliz tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá”, le exclama su prima Isabel (Lc 1,45). La Virgen María había ido a visitarla para atenderla, ya que ambas esperaban un hijo. De ahí sacamos la conclusión de que la felicidad se concreta en el servicio y viene, en última instancia, del Señor. Aunque Él, normalmente, se sirve de las causas segundas para realizar su plan de salvación.
La fe recordemos que es creer la Verdad, eso es, obedecer a Dios Padre Creador nuestro. Indiscutiblemente, es la fuente de la Salvación. Por tanto, es esa felicidad profunda que impulsa al que la tiene a arrasar el Mal con mayúscula. El mal es hijo de Satanás, que es “mentiroso y el padre de la mentira”, como dice Jesucristo a los judíos que le cuestionan (Jn 8,44). Nada ni nadie puede contra una fe como la que tuvo la Virgen. Creyó que sería la Madre de Dios, y lo fue: lo es. “La fe mueve montañas”, “la fe todo lo alcanza” es un leitmotiv bíblico, motivo central reiterado. Nos viene confirmado por Jesucristo varias veces, como en Mateo 17,20: “Si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí, y vendría. Nada os sería imposible”.
No obstante ser Dios Omnipotente la fuente de la felicidad, nuestra labor en esta vida es luchar, y no solo pedir que llueva del cielo con inmediatez cada petición nuestra. Debemos tener muy presente (algo muy olvidado) meter en nuestro equipaje nuestras buenas obras, equiparnos con ellas, y luego ser pacientes. Solo nos quejamos de las circunstancias de la vida, la falta de caridad de los demás por nosotros…, y olvidamos el imperativo de ejercer nuestras buenas obras. Son las que pueden salvarnos, literalmente. De todo saca el Todopoderoso el bien mayor, incluso del mal que obramos nosotros, nos obran los demás o nos depara la vida. De manera que, si imitamos a Dios, todo es posible, como mutar las malas circunstancias y los pecados de los demás con nosotros en sacar un bien mayor. Convertir el agua en vino: “Haced lo que Él os diga”, confió la Virgen los sirvientes de la boda a su Hijo. Y obró el milagro (Jn 2,5-10). Así, lo únicamente determinante será nuestra fuerza concretada en obras y fundada en la fe.
Atendidas esas consideraciones, podemos deducir, como asegura el apóstol Santiago en su Carta, que “una fe sin obras es una fe muerta” (St 2, 14-17). Y la primera condición que nos pone Jesucristo después de fe y obras es perdonar a los demás el mal que nos hayan hecho (Mc 11,25). El perdón es el detonante de la explosión del amor vivido como fe vivificante. “Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden”, rezamos en el Padrenuestro que nos enseñó nuestro Hermano mayor, el Hijo de Dios, Jesucristo. Dicho lo cual nos recuerda: “Si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas” (Mt 6,9-15).
Convendrá recordar que esa condición de perdonar las ofensas de los demás, aun siendo necesaria e imprescindible, no comporta negar, menospreciar ni minusvalorar el mal cometido en sí mismo. Simplemente, es el punto de partida. Eso se hará bien patente en el tan olvidado Juicio Final, al inicio de nuestra vida eterna, o muerte, según el bien o el mal que hayamos hecho (Cfr. Jn 5,29).
Tengamos presente que la vida eterna no será una nueva vida, sino una extensión, una continuación de ésta; un cambio de estado. Es algo que pretenden olvidar los hipócritas, que son conscientes del mal que hacen (a menudo grave y gravísimo), pero no se convierten. Lo avisó el Papa Francisco en el Ángelus del tercer domingo de Cuaresma 2019, comentando la lección de la higuera estéril en el Evangelio del día (Lc 13,1-9). “La posibilidad de conversión no es ilimitada (…). Es necesario aprovecharla inmediatamente. De lo contrario, se perdería para siempre”, anotó. Y eso, todos, porque en mayor o menor medida todos debemos convertirnos y rectificar. Como apunta san Pablo en la segunda lectura del mismo domingo: “Quien crea estar firme, que mire de no caer” (1Cor 10,12). Conversión. Para eso nos da un sentido la Cuaresma. Es la antesala de la luz de la Pascua, la resurrección de nosotros mismos en Dios. ¡Basta que lo creamos!