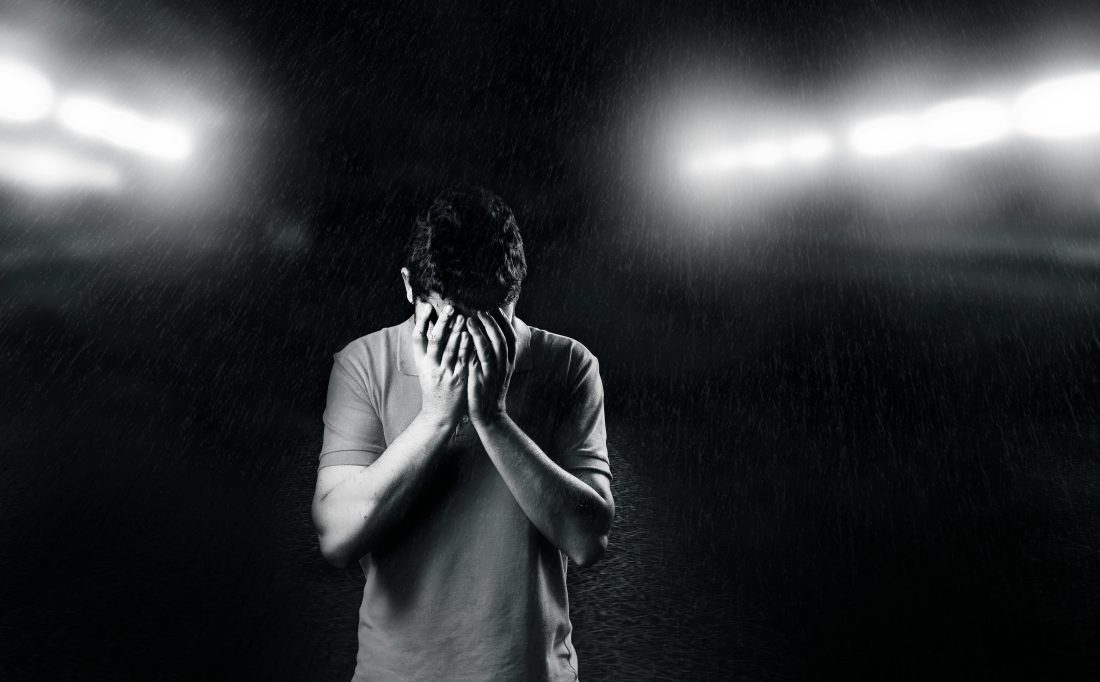La reciente sentencia que obliga a indemnizar con dos millones de dólares a una joven a la que, siendo menor de edad, se le practicaron intervenciones médicas irreversibles bajo el diagnóstico de “disforia de género” debería provocar una reflexión profunda, especialmente entre los padres.
No pretendo entrar aquí a opinar sobre decisiones libres que personas adultas puedan tomar sobre su propio cuerpo, sino denunciar, sobre todo, lo que puede ocurrir cuando estas prácticas se aplican a niños y adolescentes que aún no han alcanzado la madurez necesaria para comprender el alcance definitivo de decisiones irreversibles sobre su propio cuerpo y que además dependen legal, psicológica y moralmente de la tutela de sus padres.
La verdad sobre la persona: cuerpo, psique y espíritu (alma)
La persona humana es una unidad inseparable de cuerpo, psique y espíritu (alma para los católicos) y esa unidad no es fragmentarle ni modificable parcialmente a voluntad. No podemos alterar una de sus categorías pretendiendo ingenuamente que las otras dos, y por tanto la persona en su conjunto, no quede afectada.
El cuerpo, por lo tanto, no es una mera carcasa de la persona, como si fuese una coraza que esconde a la verdadera persona que habita en su interior y de la que en ocasiones debe desprenderse para liberar a la persona que habita dentro.
El cuerpo es también la persona, ese cuerpo es también esa persona, mi cuerpo es también mi persona.
No en vano, San Juan Pablo II desarrolló a lo largo de sus 129 catequesis una verdadera reflexión teológica propia, que hoy conocemos como Teología del Cuerpo, precisamente para recordar que el cuerpo tiene un significado y un lenguaje que no puede ser ignorado ni manipulado sin dañar a la persona entera.
Si el cuerpo participa de la dignidad de la persona adulta, en los menores participa también del desarrollo de la persona en su conjunto por eso, no puede ser tratado como un material neutro, disponible para ser bloqueado, alterado o mutilado irreversiblemente en función de estados emocionales vacilantes, propios de una etapa evolutiva marcada por la inestabilidad y la inmadurez.
El sentimiento elevado a criterio decisivo en la infancia
Una de las advertencias más lúcidas de Gabriele Kuby en su libro La revolución sexual global. La destrucción de la libertad en nombre de la libertad, de lectura obligada para cualquiera que quiera formarse en esta materia, ha sido señalar que la ideología de género introduce una ruptura antropológica radical: separar la identidad personal de la realidad corporal objetiva. Esta ruptura se vuelve especialmente grave cuando se aplica a niños y adolescentes, precisamente porque se encuentran en una fase de desarrollo en la que la identidad aún se está configurando.
Reconocer que un menor puede experimentar confusión, angustia o rechazo de su propio cuerpo no obliga —ni mucho menos— a convertir ese sentimiento en un diagnóstico definitivo, ni a tratarlo como una verdad ontológica incuestionable y menos aún utilizarlo como criterio para tomar una decisión definitiva cuando todavía no se puede responder plenamente por las consecuencias.
De acompañar al menor… a intervenir irreversiblemente
Durante décadas, el abordaje de la llamada disforia en menores de edad se basaba en la prudencia: acompañamiento psicológico, tiempo, maduración y ayuda para integrar la identidad personal. Los datos mostraban que, en un altísimo porcentaje de los casos, el malestar remitía con el paso del tiempo.
Hoy ese enfoque ha sido sustituido por otro radicalmente distinto: bloqueadores de la pubertad, tratamientos hormonales cruzados e incluso cirugías, aplicados a niños y adolescentes que no pueden anticipar con claridad las consecuencias físicas, psicológicas y vitales de estas decisiones.
No hablamos de procesos reversibles ni de elecciones provisionales.
Hablamos de esterilidad, alteraciones permanentes del desarrollo corporal, pérdida de funciones y secuelas que acompañarán a la persona toda su vida. Y todo ello decidido cuando aún no puede ir a una excursión escolar sin el permiso de sus padres.
La tutela de los padres no es negociable
Aquí emerge la cuestión central: la responsabilidad educativa y moral de los padres respecto a sus hijos menores. Los padres no están llamados a confirmar cada emoción de un hijo, sino a protegerle cuando su propio juicio aún no está formado.
Educar no consiste en ratificar como verdadero todo lo que un menor siente, sino en ayudarle a discernir la realidad, sea en el plano que sea, incluso cuando esa realidad genera sufrimiento.
Y esto es especialmente grave cuando entran en juego decisiones médicas irreversibles.
Cuando fallan los adultos, el daño ya está hecho
Los casos que ya comienzan a llegar a los tribunales muestran un fracaso colectivo: de profesionales que abandonaron la prudencia, de protocolos ideologizados, de legislaciones que antepusieron consignas a la protección del menor, de padres que no pudieron soportar la presión de esperar -en ocasiones bajo la amenaza del suicidio- a que su hijo fuese adulto para tomar sus propias decisiones.
Ninguna indemnización devuelve un desarrollo biológico interrumpido. Ninguna sentencia repara del todo una decisión tomada antes de que la persona pudiera comprenderla.
Por eso este debate no puede despacharse como una simple cuestión de “derechos”. Aquí hablamos de niños. Y cuando una sociedad deja de protegerlos, deja de ser justa.
Recuperar una pedagogía de la verdad para los menores
Decir la verdad hoy exige valentía. Implica afirmar algo elemental: el cuerpo de un menor no es un error a corregir. “Nadie nace en un cuerpo equivocado”, título del libro de Verónica Velasco, que cuenta los casos reales de personas que “transicionaron” y luego se arrepintieron.
El cuerpo de la persona no es un material disponible para experimentos sociales o médicos. La identidad personal se construye acompañando el crecimiento, no bloqueándolo.
Una cultura que enseña a los niños a “desprenderse” de su propio cuerpo siembra una fractura interior difícilmente reparable. Y una educación que legitima decisiones irreversibles antes de la madurez no libera al menor, lo expone.
Cinco criterios claros para los padres
- Hablamos de menores
No aceptes que se diluya la diferencia entre infancia y edad adulta. - Escuchar no es consentir
Acompañar a un hijo no implica permitir decisiones que no puede comprender del todo. - Desconfía de la prisa terapéutica
En menores, el tiempo y la prudencia son aliados educativos. - Defiende tu deber de tutela
Nadie puede sustituir a los padres en la protección integral del hijo. - Educa en la aceptación del cuerpo
Ayuda a tu hijo a comprender que su cuerpo forma parte de su identidad, no es su enemigo porque su cuerpo es también él mismo.
Proteger a un menor no es confirmar todo lo que siente, sino custodiar su vida y su cuerpo mientras madura. No todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable, ni toda emoción es criterio de verdad. Cuando una sociedad deja de proteger a sus niños, deja de ser justa. La infancia no es un campo de experimentación.