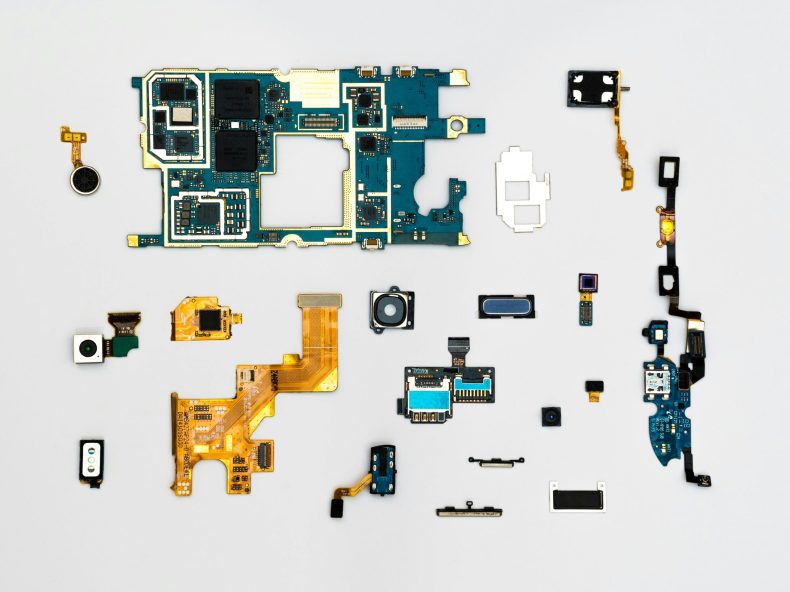La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una realidad que está transformando la educación a pasos agigantados. En pocos años hemos pasado de los primeros programas de apoyo al aprendizaje a la posibilidad de que algoritmos diseñen itinerarios personalizados, corrijan tareas, recomienden recursos e incluso propongan estrategias de enseñanza.
Ante esta revolución, organismos como la UNESCO, la OCDE y el Foro Económico Mundial coinciden en una idea:
la educación debe reformarse para preparar a los estudiantes en un nuevo modo de aprender, trabajar y convivir.
Curiosamente (y no sin cierta ironía), estos organismos que hablan tanto de “competencias globales” parecen olvidar que existe otro Magisterio, mucho más antiguo y sabio, que lleva siglos reflexionando sobre lo que significa educar al ser humano en plenitud.
Estas instituciones hablan de una transformación profunda del currículo. Ya no basta con transmitir conocimientos; se trata de formar personas capaces de adaptarse, resolver problemas complejos, colaborar en entornos globales y usar la tecnología de forma creativa.
Se insiste en que la educación debe preparar a los alumnos para convivir con la inteligencia artificial, no para competir con ella. Es decir, que el aprendizaje del futuro será necesariamente híbrido: una combinación de capacidades humanas y tecnológicas.
Hasta aquí, el diagnóstico es certero. Pero el entusiasmo tecnológico no puede hacernos olvidar una cuestión esencial:
qué significa ser educado en tiempos de inteligencia artificial.
Si reducimos la educación a un conjunto de competencias útiles para el mercado, corremos el riesgo de que la escuela pierda su alma. Las reformas curriculares que hoy se plantean en nombre de la innovación corren el peligro de centrarse en la funcionalidad, olvidando la dimensión ética, espiritual y relacional del aprendizaje.
UNESCO propone formar a los alumnos como “arquitectos de la inteligencia artificial”, no como meros usuarios.
El planteamiento es sugerente: que aprendan a diseñar, cuestionar y orientar el desarrollo tecnológico hacia fines humanos.
Sin embargo, para que eso sea posible, el currículo debe recuperar una idea que la educación moderna ha relegado: la de la persona como sujeto moral.
La creatividad y la colaboración, tan celebradas en los discursos internacionales, sólo tienen valor si se orientan al bien y a la verdad.
En muchos países se están ensayando proyectos prometedores.
En Filipinas, un instituto público ha creado un laboratorio de IA en el que los estudiantes aprenden a usar modelos generativos para resolver problemas sociales. En África, el programa “Girls Can Code” promueve la capacitación de jóvenes en habilidades digitales con perspectiva de equidad.
Todo ello apunta a un futuro en el que la tecnología se ponga al servicio del desarrollo humano.
Pero el riesgo es que estos avances queden en manos de una lógica exclusivamente productiva, donde el objetivo último sea la empleabilidad y no la plenitud de la persona.
Desde una mirada cristiana, esta preocupación no es secundaria. La inteligencia artificial puede ser una herramienta poderosa para el bien común, pero también un instrumento de despersonalización si se utiliza sin una orientación ética clara.
Por eso, más que nunca, la educación necesita una brújula moral.
Enseñara programar está bien; enseñar a distinguir el bien del mal es imprescindible.
Una máquina puede calcular, pero solo un corazón educado puede amar, servir, perdonar o comprometerse con la justicia.
Lo que se juega en esta reforma educativa es mucho más que un cambio metodológico: es el sentido mismo de la educación.
No se trata solo de “actualizar” los contenidos, sino de preservar la humanidad en el proceso de aprender.
Si los nuevos currículos no incluyen una formación ética y espiritual sólida, estaremos preparando a los jóvenes para un mundo eficiente, pero vacío.
Ya advertí en otro artículo que la educación, para ser verdaderamente humana, no puede reducirse a un ejercicio técnico. Hoy lo reafirmo: la tecnología es un medio valioso, pero la finalidad última sigue siendo la misma de siempre —la formación integral de la persona—.
Porque educar, antes que programar o instruir, es ayudar a descubrir la vocación profunda de cada ser humano.
El Papa León XIV lo ha recordado con palabras sencillas: “Una educación sin alma no educa, solo adiestra.” Esa es la clave. No basta con enseñar a manejar algoritmos; hay que enseñar a orientarlos. No basta con adaptar a los alumnos a un nuevo sistema productivo; hay que ayudarlos a ser luz en medio de él.
La verdadera reforma educativa no consistirá en sustituir libros por códigos, sino en poner la tecnología al servicio del amor, la verdad y la libertad. Solo así la inteligencia artificial podrá contribuir a una educación más justa, más humana y, en el fondo, más divina.