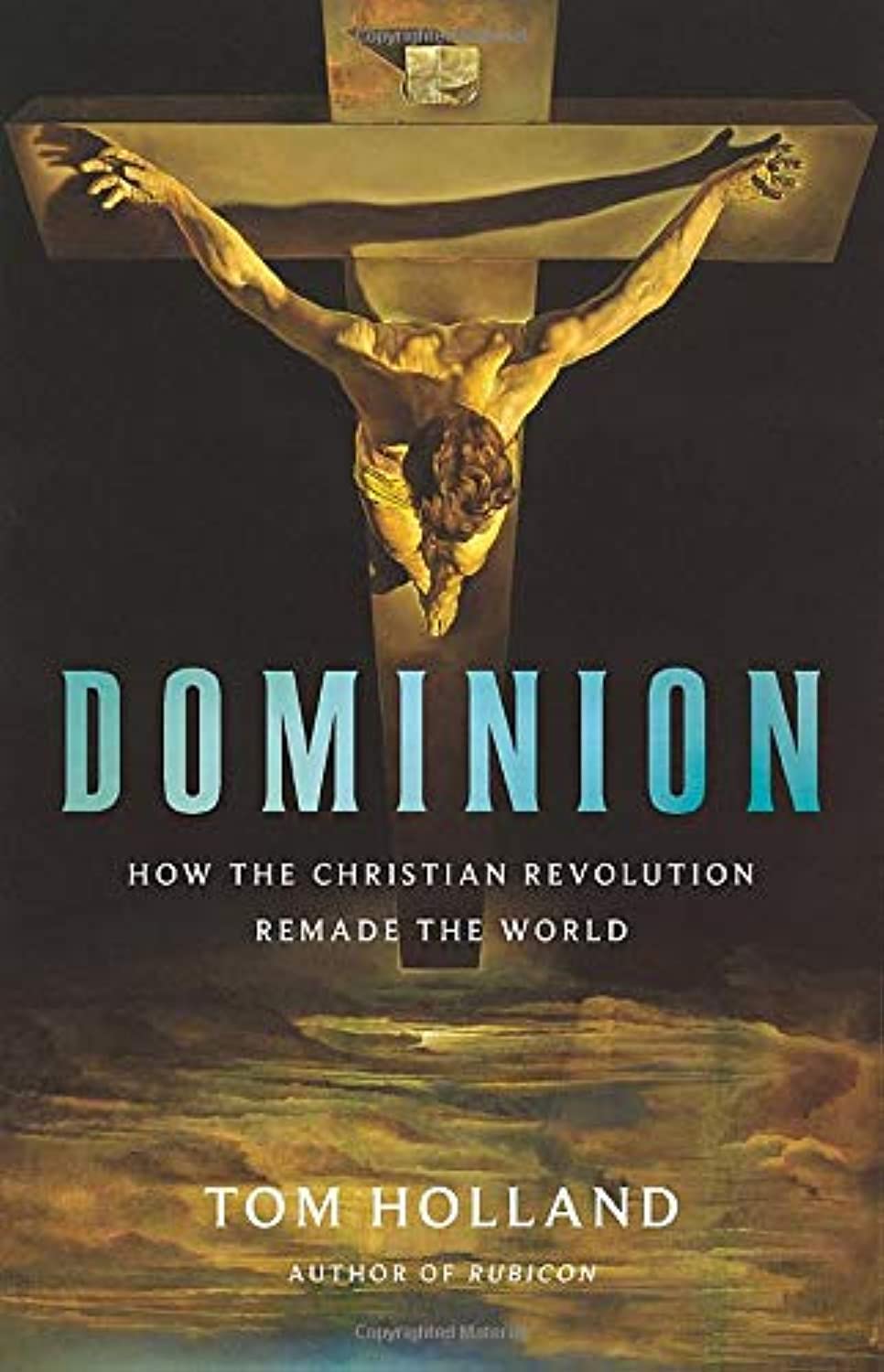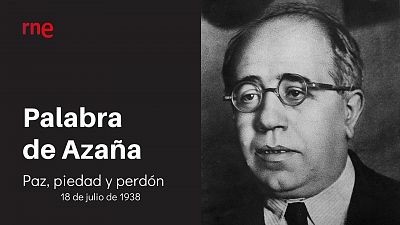La Iglesia, al adoptar este nombre para sí misma, ecclesia, expresó que su pleno sentido no es el individuo como tal, sino el conjunto. La Iglesia no es una parte, sino que se considera a sí misma abarcando el destino del mundo entero, creando una nueva ciudadanía, es decir, una nueva dimensión colectiva para todos, sin fronteras, basada en el bautismo.
Este es su fundamento, por eso los romanos trataron a la Iglesia como una amenaza política, como una organización subversiva para el orden del Imperio. Tal actitud no respondía a una cuestión meramente religiosa, que hubiera encontrado acomodo en el panteón de dioses del Imperio. Ante esta situación, los cristianos asumían que, el hecho de pertenecer a la asamblea y su distintivo de ciudadanos de un nuevo orden, les impedía adorar al César, es decir rendirle culto expresándole una lealtad sin límites.
Los cristianos no se defendieron de la persecución negando este hecho y presentándolo como una serie de prácticas religiosas individuales sin más, sino que continuaron proclamando el Reino de Cristo, que no tenía el mismo modelo ni prácticas que el Reino del César. Vale la pena recordar esto cuando partes de la Iglesia renuevan la tentación de siempre de huir de las nuevas persecuciones en Occidente, incruentas, pero moralmente dañinas, a base de presentarse como algo inocuo ante el Cesar de turno. No somos para nada inocuos para el mundo, y menos para su Príncipe, porque estamos aquí para, siguiendo a Jesús, contribuir por su gracia a expulsarlo.
Ciertamente, este Reino en su plenitud no es de este mundo, pero, atención, esto no puede hacernos olvidar que está en este mundo y además profundamente implicado. Esto significa, y es un error que se olvide, que existe siempre una tensión subyacente o explícita, depende de las circunstancias de cada momento, entre los poderes estatales y la Iglesia. Todo esto, como escribe Cavanaugh (Migraciones de lo sagrado 191. 2011), significa que hay que tomarse en serio la naturaleza inherentemente política de la Iglesia y su papel instrumental en la salvación integral del mundo en Jesucristo.
Si Cristo es en verdad la realización de la historia de la salvación, que comenzó con Israel, entonces Dios debe estar usando el Gobierno de las autoridades para traer un nuevo orden social. En un periodo determinante de la historia, la cristiandad realizó el primer intento de construir la representación del gobierno de Dios mediante el reinado de Cristo. Tiene razón en esto Cavanaugh. Ese es el modelo histórico que hay que asumir para después encajarlo en la realidad de nuestro tiempo. Pero, atención, que ese gobierno debe afirmar la libertad del hombre en los términos que San Pablo lo hace en su Carta a los Gálatas (especialmente en 5,13-26).
La dificultad del propósito de construir un nuevo orden social no niega su validez, porque son razones que se mueven en planos distintos. La primera en el terreno de la verdad, la segunda en el de la práctica. La dificultad nunca entraña un argumento para negar la verdad.
Y aquí un subrayado es necesario dado los marcos mentales que construye nuestro tiempo. No estamos hablando de gobierno de la Iglesia, sino de Dios; ella existe para servir como testigo veraz para recordar al gobierno su estatus provisional. Como gobernante, el que gobierna debe juzgar; como miembro de la Iglesia el gobernante debe juzgar con clemencia; y la Iglesia está ahí para señalar la tensión inherente entre las dos obligaciones, como escribe Cavanaugh. Lo que si posee la Iglesia es el papel central en la transformación del orden social a través de la Palabra, la liturgia y los sacramentos, especialmente la comunión. La Iglesia es depositaria de la política de Dios a través de la historia, pero lo es no en cuanto al uso del poder mundano, sino mediante la Palabra, la liturgia y los sacramentos. ¿O es que acaso vamos a negar el carácter performativo por antonomasia de la palabra evangélica, de la capacidad de mostrar el misterio amor y poder de Dios en la liturgia, de la fuerza de la oración cuando es alimentada por los sacramentos? Por tanto, hablar de gobierno de Dios -y no de la Iglesia- nada tiene que ver con lo que habitualmente se entiende por teocracia.
El papel de la Iglesia no consiste solo en hacer recomendaciones al estado, las quiera o no, sino en encarnar una especie de política distinta para que el mundo pueda ver una práctica y propuesta honesta y ser así transformado. Para evitarlo el mundo siempre tenderá a presentar los pecados de miembros de la Iglesia como características globales. Ahora ha encontrado, con motivo, un flanco débil en la pederastia de algunos de sus miembros y la insuficiente reacción en el pasado para limpiar radicalmente la lacra, cosa que, sí que ha hecho después, en una medida que ninguna institución mundana ha practicado a pesar que este pecado se encuentra mucho más extendida en ellas. Desde los años cincuenta hasta hoy la Iglesia se ha sucedido más de un millón de sacerdotes y religiosos, y solo una pequeña parte de ellos ha cometido abusos, concentrados además en un periodo de tiempo del siglo pasado. No se trata de negar el mal hecho, sino de situarlo en sus términos reales. De ahí que pretender que esta sea una característica del sacerdote católico es simplemente una infamia que forma parte de la estrategia mundana para impedir que construya la referencia moral alternativa. Los sacerdotes, en general y en relación con el conjunto de la población, dan testimonio de vida mucho más ejemplar, juzgada en términos seculares
La Iglesia, como describe Hauerwas en The Peaceable Kingdom. A Primer in Cristian (1983 p.97) “no es El Reino, sino el anticipo del Reino. Pues es en la Iglesia donde la narrativa de Dios se vive de un modo que hace al Reino visible. La Iglesia debe ser la clara manifestación de un pueblo de personas que han aprendido a estar en paz consigo mismas, unas con otras, con el desconocido comer y por supuesto, y por encima de todo, con Dios”. Esto es lo que entraña la construcción del sujeto, esto es lo que hay que hacer. Solo así se realiza la acción política de la Iglesia, mostrando al mundo cómo puede ser. Esto puede chocar viendo los pecados de sus miembros y la incapacidad de una parte de sus dirigentes. Pero Jesucristo y su promesa del Espíritu Santo desequilibra el mal a lo largo de la historia a favor del bien, y esto forma parte de la fe y la esperanza por la que hay que trabajar. Y al ejercicio de las virtudes necesarias conducidas por la Gracia, es a lo que debe conducir la práctica de sus miembros consagrados. Y los laicos debemos estar a su lado para ayudarlos, recordando cuando sea pertinente cuál es su tarea, de la que dependemos. Al mismo tiempo los laicos debemos de participar en esta tarea interna y externa de construir el pueblo que manifiesta el Reino.
El sujeto histórico, que es la Iglesia, trabaja en la realización de la historia de la salvación para la que también se requiere el gobierno de las autoridades para traer un nuevo orden social que cumpla con aquella realización. Y lo hace con la proclamación de la Palabra, la liturgia y los sacramentos, mediante la recomendación y la denuncia profética, encarnando una especie de política distinta, y acompañando individual y colectivamente a los laicos para que realicen directamente su tarea de transformación de la sociedad, mediante la construcción del bien común y la remoción de las estructuras de mal; esto es, mediante la política.