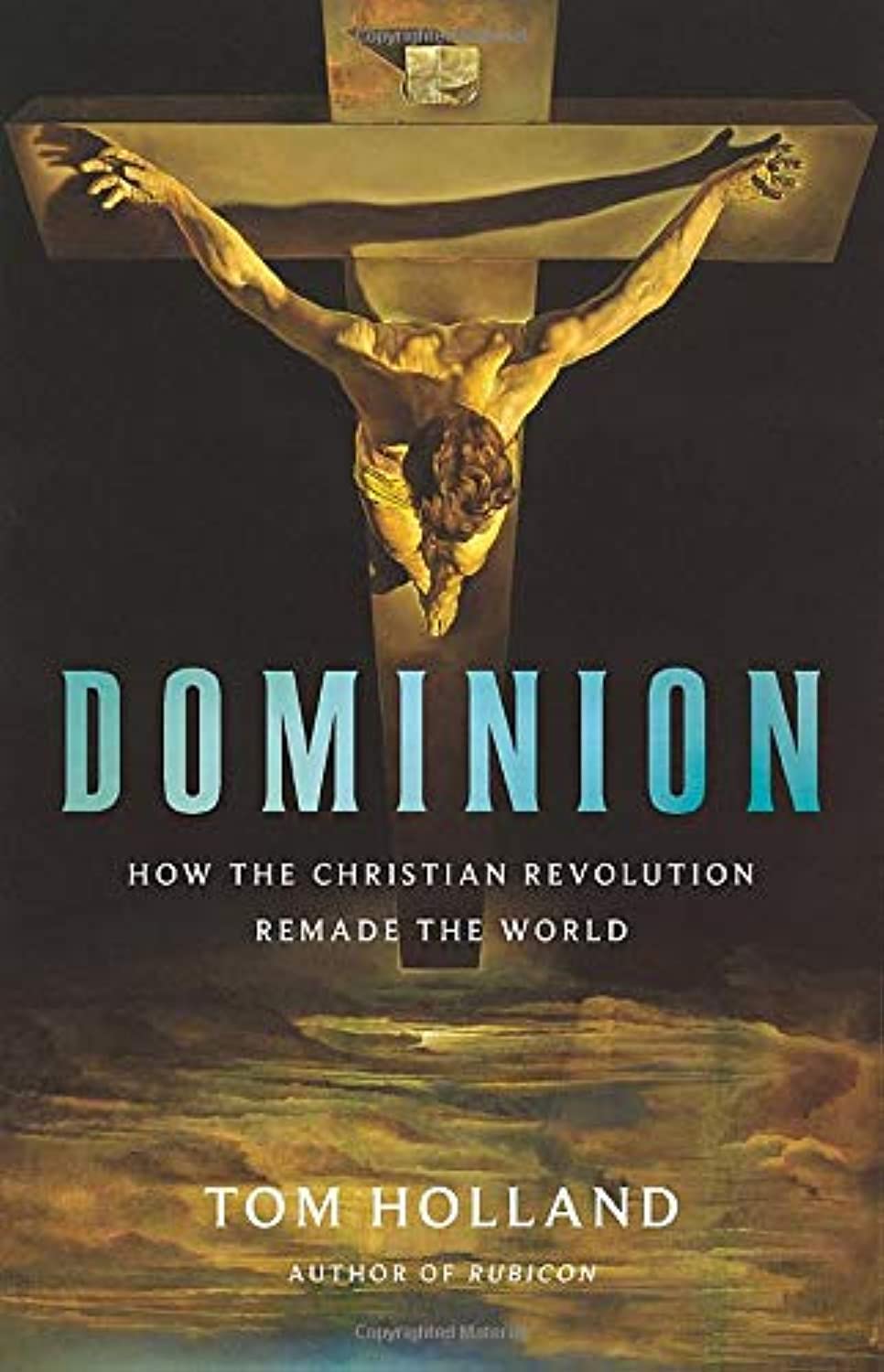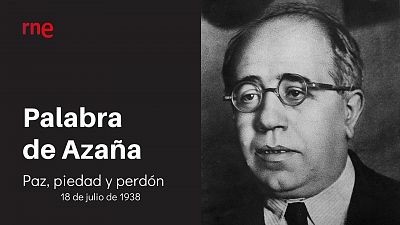Decíamos en el artículo precedente de esta serie, Santa y pecadora, no: Santa, solo santa (III), “que uno de los agujeros negros de las defecciones [dentro de la Iglesia] está en el área de la vida afectiva”. Y concretábamos señalando que ese agujero negro es la necesidad de ser amados. La idea de llamar agujero negro a la necesidad de ser amados brota del paralelismo fácilmente observable al comparar ambos fenómenos, el uno astronómico, el otro humano. Por una parte, porque la necesidad de ser amados, bien puede entenderse como un “agujero” en el sentido de hueco o de vacío, una necesidad que hay que cubrir necesariamente, de modo parecido a como hay que satisfacer el hambre o la sed. Diría más. Un verdadero boquete congénito y crónico, ya que nacemos con él y permanece abierto durante toda la vida, lo cual es fuente de consecuencias muy problemáticas cuando no se gestiona adecuadamente, a causa de su dinamismo inexorable: una fuerza centrípeta y absorbente, siempre necesitada de satisfacción y siempre insatisfecha.
Es verdad que a medida que la persona va madurando psicológica y espiritualmente, ese agujero está llamado a ser cada vez menor y a desaparecer, pero para eso tiene que haber verdadera maduración, siendo la permanencia y el tamaño del mismo uno de los indicios inequívocos de cómo discurre, o ha discurrido, el proceso de maduración. Y hemos dicho más: no solo agujero, sino agujero negro, omnívoro y potente, que engulle con fuerza cuanto entra en su campo de atracción, de tal modo que impregna todos los movimientos de la persona, haciéndose presente en la totalidad de las relaciones personales al tiempo que las modula, a veces implícitamente, a veces de manera explícita.
Por lo dicho hasta ahora podría pensarse que estamos ante una pifia de la condición humana, pero no es cierto, y si alguien lo planteara así, erraría. La necesidad de ser amados no es una condena sino una necesidad vigorosa, inscrita en nuestra naturaleza, y “la naturaleza no falla al hombre en lo necesario” (y no solo al hombre, sino a ningún ser -gusta de repetir Santo Tomás de Aquino-). Estamos ante una debilidad, ante algo que nos hace necesitados y a la vez vulnerables, eso sí, pero no ante una fatalidad. Una debilidad de nuestra naturaleza, antropológica, por tanto, no una jugarreta del destino. Se trata de una flaqueza que vista en un primer momento podría parecer una mella, pero no lo es y que bien mirada a la luz de la razón y a la luz de la fe, resulta muy fácil de descubrir como valiosa y positiva. A la luz de la razón porque gracias a este déficit congénito se puede ir edificando la persona. ¿Qué podría construirse si cada vez que nace un hombre viniera a este mundo con todo su ser ya acabado?, ¿qué sitio le quedaría a la educación?, ¿qué atención, qué dedicación habría que suministrarle si no tuviera que crecer ni madurar? ¿De verdad, se puede sostener que sería preferible que la persona fuera una realidad cerrada, ya terminada, a ser lo que es, un proyecto abierto al infinito?
Y a la luz de la fe porque nos lo confirma la autoridad indiscutible de la Sagrada Escritura y también la enseñanza de los doctores de la Iglesia. La Sagrada Escritura dice que “la fuerza se realiza en la debilidad” (II Cor 12, 9). Es una afirmación, que como todas las de la Palabra de Dios, es susceptible de ser aplicada a diversas situaciones, pero que traída a lo que nos ocupa, que es la necesidad de ser amados, nos hace ver que en esa necesidad radica la posibilidad de fortaleza. ¿Cómo puede ser eso? Porque la gran fuerza que el hombre tiene a su disposición es el amor, el cual “es fuerte como la muerte” (Cant 8, 6), y el hombre, precisamente por su condición de perfectible, no puede llegar a amar (es decir a ser fuerte) si no es descubriendo y cubriendo la necesidad que él mismo tiene de ser amado. De aquí que el mandamiento sea “amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Lev 18, 19). Es un mandamiento dado al pueblo judío, pero, como ocurre con el resto de la Revelación, sus destinatarios son todos los hombres, no solo los hijos de Israel, el pueblo de la Antigua Alianza, sino que mantiene su validez también para los que formamos parte de Alianza Nueva, es decir, los bautizados.
Si esa necesidad de ser amados se ha ido satisfaciendo convenientemente desde que una persona nace, si ha recibido el amor debido y este ha ido acompañando su crecimiento, si esa ha sido la tónica de la infancia, la adolescencia y la juventud, entonces cabe esperar en ella la madurez suficiente para que llegada “la edad del amor” (Ez 16, 8), pueda descubrir la otra cara del amor, la necesidad de amar. Eso significa que estará en condiciones no solo de reclamar amor, sino de entregarlo, de salir de sí siendo capaz de encarar y asumir los compromisos del amor a los que descubra que es llamada.
Ahora bien, si su necesidad de ser amada ha sido mal interpretada, si no se ha cubierto, o se ha cubierto de manera deficiente, “la edad del amor” también le llegará, pero se encontrará incapacitada para amar, atada de pies y manos por mil limitaciones; puede que asuma los compromisos a los que le empuje el vigor propio de la edad del amor, pero sin ninguna garantía de éxito. “La naturaleza no falla al hombre en lo necesario”, hemos dicho con Santo Tomás, pero el hombre sí le falla a la naturaleza en lo necesario muchas veces, empezando por la naturaleza más cercana para cada cual que es la de su propia persona. Cuando los fallos en la satisfacción de ser amados han arraigado en la persona hasta hacer callo, las lagunas en la personalidad se harán notar una y otra vez. ¿En qué y en dónde? En todos los ámbitos de la vida humana, pero con especial incidencia en las relaciones con los demás.
No se ha dicho que la necesidad de amar pertenece a la esfera de lo que se siente, porque es cosa que se da por supuesta, pero no estorbará recordarlo. Pues bien, como en el hombre tiene más fuerza lo que siente que lo que sabe o lo que razona, esa necesidad crónicamente insatisfecha se impondrá sobre la razón en multitud de casos y ocasiones, hasta el punto de convertirse en norte y guía de la propia vida, poniendo en riesgo todo compromiso y toda acción prudente.
Más aún, si no se recibe el amor de quien se debe, se buscará el de quien no se debe, pero se buscará, y la debilidad que debía ser fuente de fortaleza se quedará en pura debilidad que no es fuente de nada, sino de desatinos y con su consiguiente frustración lógica. Cuando esto ocurre y hace asiento en la persona, no hay vocación que aguante; ni a la vida cristiana, con la dureza de sus exigencias, propia de todo bautizado; ni a la fidelidad conyugal, soporte necesario del matrimonio, ni a las promesas públicas de la ordenación sacerdotal y/o de la profesión religiosa dadas a perpetuidad.
Este es el agujero negro, o si se prefiere, la gran laguna psicológica que está detrás de un sinfín de defecciones: de tanta apostasía tácita o expresa, de la ingente cantidad de divorcios, de la mundanalidad de tantos religiosos y de las secularizaciones sacerdotales, algunas formalizadas canónicamente y otras sin formalizar, lo cual no les resta gravedad sino que la aumenta, pues el riesgo de escándalo es mayor aún.
Llegados a este punto se hace preciso preguntarse si esta situación calamitosa tiene remedio. Lo tiene. En primer lugar, conviene recordar que como la causa primera es el abandono de la vida de gracia, el primer remedio hay que ponerle ahí donde está la causa primera: recuperando y cultivando la vida de gracia. Con todo empeño, con esa determinada determinación con la que Santa Teresa exhorta a sus monjas y que a mí me parece válida para cualquiera que se vea titubeando en su vocación o tentado de abandonarla. No está de más volver sobre esas palabras sabias de la santa doctora: “Digo que importa mucho, y el todo, una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo” (Camino de Perfección 21, 2).
En segundo lugar, restaurando, hasta donde se pueda los posibles fallos de la vida afectiva, que seguirá caminos distintos según sean las distintas vocaciones, pero que en todo caso, supone buscar el amor que se necesita recibir de quien está obligado a darlo. Por eso motivo, hay que preguntarse quién tiene obligación de dar amor en las tres vías de escape que suponen las defecciones ya aludidas. Es decir: ¿dónde tiene que satisfacer legítimamente su necesidad de ser amado todo bautizado, dónde los cónyuges y dónde los sacerdotes y religiosos?