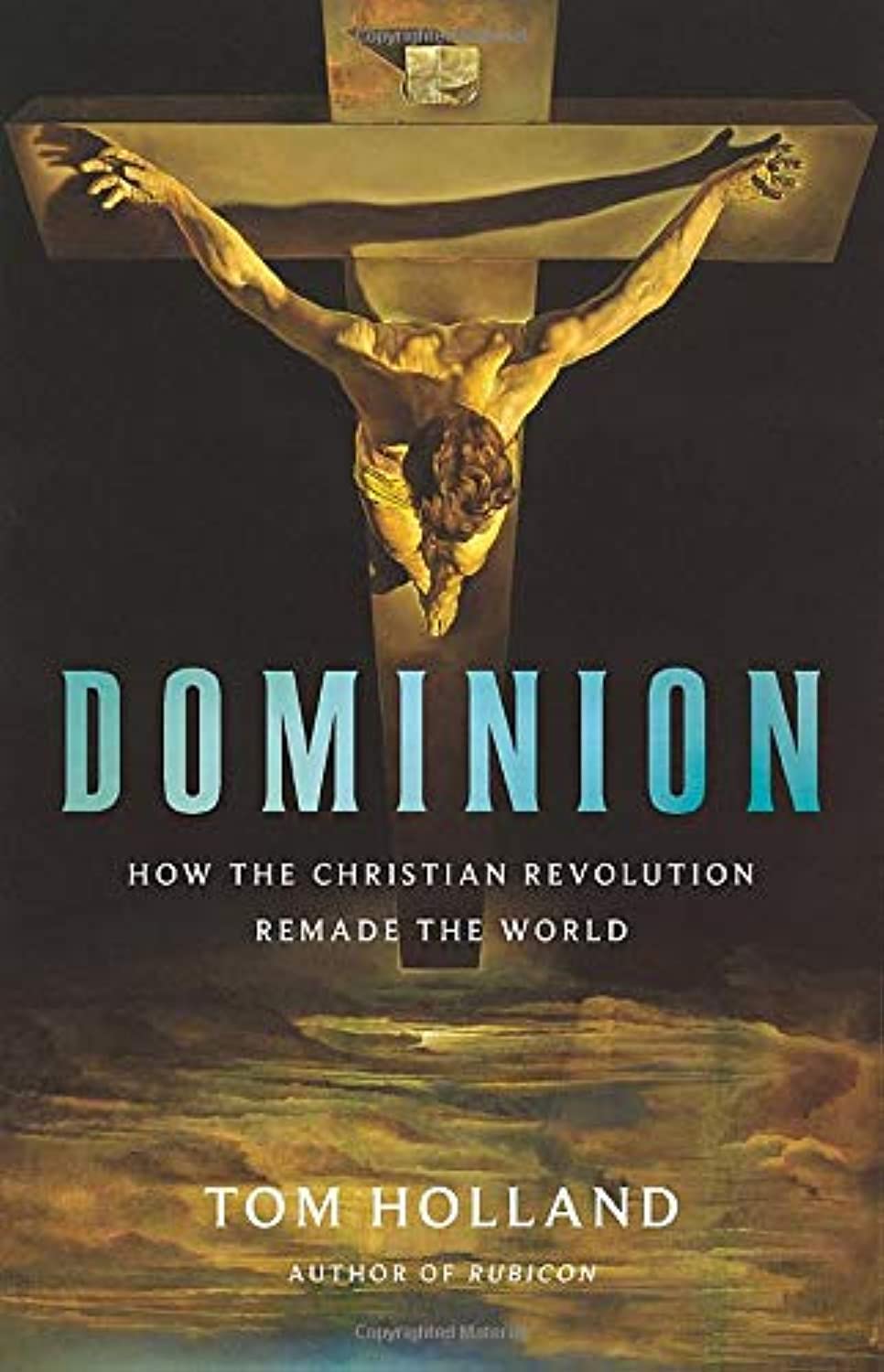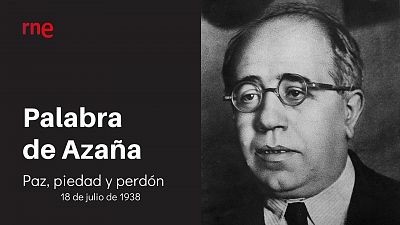No es necesario recordar que este argumento se ha repetido, con machacona insistencia, para justificar la ley de divorcio, etc., y tranquilizar la natural protesta de conciencia en tantos Jueces y Fiscales, cristianos íntegros. El Juez —se les ha dicho— en el ejercicio de su profesión no puede imponer a los demás sus creencias.
El positivismo jurídico ha estado y sigue tergiversando el sano principio de respetar la libertad de los demás diciendo que no se deben imponer a los demás las opiniones acerca de la ley natural: si tu conciencia te lo impide, dirán, tú no te divorciarás, pero no tienes derecho a exigir que la ley prohíba el divorcio, a quien no cree que el matrimonio deba considerarse indisoluble. Y el mismo razonamiento se aplica al aborto, a la eutanasia, a las drogas, etc.
Con este planteamiento, ¿a qué se reduciría la función del Estado? Quizá se estaría llegando a la necesaria consecuencia del materialismo de reducir el Estado a la gerencia económica: “El gobierno de los hombres es reemplazado por la administración de las cosas” (Saint-Simón, frase que Marx hizo suya). Marx, efectivamente, llevará a su último término esta reducción de lo humano a lo material, haciendo del Derecho una sobreestructura de la economía.
El cristiano no puede caer en semejante engaño. Debe quedar muy claro que impedir, luchar con medios nobles, para que la ley humana no contraríe a la ley natural, no es coartar la libertad de los demás —aunque fueran muchos los que pretendan esa falsa ley—; por el contrario, es quitarles obstáculos para el ejercicio de la libertad: “¡La verdad os hará libres!” (San Juan, VII, 32). No es imposición inhumana el remover lo que facilita las miserias humanas.
La ley natural pertenece al orden del ser; pertenece, pues, al orden de las realidades objetivas, de la ciencia. En otras palabras, la ley natural no es objeto de votaciones. La democracia es una forma de gobierno buena —sin duda la mejor y más deseable en nuestro contexto cultural— fundada, al igual que otras formas lícitas, en la ley natural. Es esta ley la que posibilita la democracia, porque la democracia se basa en la naturaleza del hombre y de la sociedad. Porque la democracia se funda en la ley natural, cuando de ella se separa, se corrompe y se transforma en esa corruptela que es la demagogia.
Una ley democráticamente establecida, si es contraria a la ley natural, es una injusticia y una tiranía (en realidad, no es democracia sino demagogia). Cuando hablamos de totalitarismos, de opresiones, de abusos de poder o de tiranía, tenemos una especial tendencia a imaginarnos a una persona o grupo minoritario de personas que impone la fuerza, la violencia —la injusticia en otras palabras— a la gran masa de la población. Y olvidamos que todo ello puede ser ejercido igualmente por un Parlamento o por una mayoría. Negar esto, conceder a la democracia el carisma creador de la justicia y de la moral, es trastocar los términos del problema y manipular el término democracia, dándole un sentido que no es el propio.
Democracia es, propiamente, nombre de forma de gobierno. Forma, no contenido. Se refiere a la forma de acceder los gobernantes al poder, a la forma de dictar las leyes, a la forma de controlar el ejercicio del poder. Pero la forma no altera el contenido. Cuando afirmamos que las leyes positivas deben ser conformes a la ley natural se alude a su contenido, y ello es válido, tanto para la ley dictada por un gobernante, como para la aprobada por un Parlamento o la establecida por referéndum o plebiscito. A todas las leyes, cualquiera que sea la forma de su establecimiento, es aplicable que deben ser justas. No solo el gobernante puede ser injusto, también lo puede ser el pueblo en su conjunto.
La democracia, no menos que el gobierno personal, está sometida a la ley impresa en la naturaleza. He ahí el radical sinsentido de someter a votación normas o principios de Derecho natural. El divorcio democrático, el aborto democrático o una no menos democrática discriminación racial, serán democráticos, pero no dejarán de ser sinrazones, asesinatos e injusticias, y más que democráticos habrá que llamarlos demagógicos.
La frase “no ha de imponerse a los no creyentes la creencia cristiana sobre la ley natural”, concediendo retóricamente esa creencia, la niega del todo. Pues los cristianos creemos que el contenido del Decálogo —además de haber sido revelado— es todo él de ley natural, afecta a todos y por esa ley seremos juzgados todos los hombres. Esos preceptos no son una opinión, sino una realidad objetiva alcanzable con la luz de la razón.