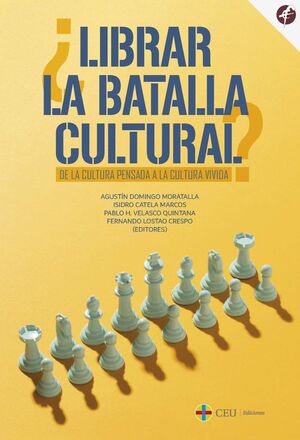Durante años muchos miraron hacia otro lado ante la injusticia, entretenidos con las migajas del bienestar heredado de nuestros mayores. Nos prometieron que vivíamos en “el mejor de los mundos posibles”, mientras una propaganda constante nos adormecía con la ilusión de pertenecer a una inexistente clase media: la del ciudadano que sobrevive a base de suscripciones, préstamos y cuotas de tarjeta.
Vivimos en un tiempo en que se confunde la estabilidad con el consumo y la libertad con la deuda.
Pero las cuentas no cuadran, ni las económicas ni las morales.
Como recordaba Juan Vázquez de Mella, vivimos en una época que “pone tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias”.
Y Nicolás Gómez Dávila, con su habitual lucidez, completó el diagnóstico: «Los tontos se indignan tan sólo contra las consecuencias.»
Nos negamos a mirar las causas. Nos enfadamos con los efectos, pero adoramos los principios que los producen.
Condenamos el hambre, pero no la codicia; lloramos la pobreza, pero idolatramos el sistema que la perpetúa. Queremos sanar la llaga sin limpiar la herida, maquillar el cadáver de una sociedad que ya huele a descomposición.
Y así, nos quieren distraer con parches y cortinas de humo.
Nos dan discursos de igualdad mientras los poderosos amasan fortunas que desafían toda medida humana. Nos prometen progreso mientras destruyen la familia, la escuela y el trabajo estable. Nos venden el barniz moral del ecologismo, la inclusión o la innovación, para ocultar un mundo donde el hombre vale menos que la pantalla que lo hipnotiza.
Nadie se atreve a proponer algo real que subsane los vicios de origen. Pintan las paredes de la casa sobre las humedades, esperando poder venderla antes de que se derrumbe. Pero el edificio del sistema económico y social actual está condenado, no por azar, sino por diseño: fue levantado para que los ricos sean cada vez más ricos, y los pobres, cada vez más pobres.
Frente a eso, no bastan los eslóganes ni los gestos.
Necesitamos transformar la sociedad.
Y toda transformación verdadera comienza en lo pequeño, en lo concreto, en el hogar.
Guillermo Rovirosa lo expresó con claridad profética en su Manifiesto Comunitarista:
“La familia es la comunidad elemental, base y raíz de toda otra clase de comunidades.
Para que las personas que la constituyen puedan formar una verdadera comunidad se precisan:
un hogar propio, en el que pueda ejercer su soberanía el rey de la creación,
y una fe común, que dé sentido a su vivir.”
He ahí el punto de partida: la familia, unida por la fe y sostenida por un techo digno. Sin eso, todo discurso sobre justicia social se vuelve aire.
Pero la Iglesia, sabia madre, nos llama además a ocuparnos de los temas temporales de nuestro tiempo, a que en nosotros los hombres vean no solo fe, sino justicia.
Como advertía Dorothy Day, cofundadora del Movimiento del Trabajador Católico:
“Quien no puede ver a Dios en los pobres, en realidad es ateo.”
Y antes de cerrar esta reflexión, dejemos que hable un santo, un gigante de nuestra América Hispana: san Alberto Hurtado, S.J., el sacerdote chileno que vio a Cristo en los pobres y quiso que los demás aprendieran a verlo también.
San Alberto Hurtado, S.J.
«Cada cierto número de años una crisis hace estragos en el mundo. Recordemos la enorme crisis de los años 30 y siguientes con millones de cesantes en todos los grandes países. Las fábricas cierran sus puertas; las casas de comercio se ven obligadas a liquidar; la cesantía cunde.
Nosotros podemos multiplicarnos cuanto queramos, pero no podemos dar abasto para tantas obras de caridad… no tenemos bastante pan para los pobres, ni bastantes vestidos para los cesantes, ni bastante tiempo para todas las diligencias que hay que hacer. Nuestra misericordia no basta, porque este mundo está basado sobre la injusticia. Nos damos cuenta, poco a poco, que nuestro mundo necesita ser rehecho, que nuestra sociedad materialista no tiene vigor suficiente para levantarse, que las conciencias han perdido el sentido del deber.
Las empresas económicas no están fundadas para el bien común… Este mundo está construido bajo el signo del dinero. El dinero tiene todos los derechos, y sus poseedores son los poderosos. Las grandes empresas económicas no se regulan ante nada, ni ante las compras de las conciencias, ni ante el dolor humano.
El Estado toma un sitio preponderante, pero desgraciadamente muchos de los que entran en la carrera política, más que buscar el bien de la nación, buscan el suyo propio, el mantenerse en el poder. Los favores son para los amigos. La justicia distributiva parece haber perdido todo sentido.
La moral individual es insuficiente. Muchos no quieren oír hablar de moral. Hacer morales a los hombres es una gran tarea, pero mientras la sociedad en su contextura misma no sea moral tal tarea está condenada al fracaso.
Una sociedad que no hace su sitio a la familia es inmoral. Predicamos a los esposos que tengan hijos, pero en realidad deben ser heroicos para poder tenerlos. Hay un problema de moral social que es aun más grave que el problema de moral individual que predicamos. Más que a los esposos, hay que predicar a los legisladores, a las instituciones; hacer sitio a una familia que pueda vivir según el plan de Dios… de lo contrario, todo nuestro esfuerzo está condenado al fracaso, como lo vemos constantemente. Y creo que en esto no hemos insistido bastante ni los moralistas, ni los sacerdotes en general. Buscamos soluciones individuales a problemas que son sociales; como buscamos soluciones nacionales a problemas que son internacionales.
Una sociedad que no respeta al débil contra el fuerte, al trabajador contra el especulador, que no se reajusta constantemente, para repartir las utilidades y el trabajo entre todos, y que no permite al hombre corriente una vida moral, tal sociedad está en pecado mortal. No basta llamar a algunos amigos de buena voluntad para tratar de solucionar algunos problemas, hay que cambiar los cuadros sociales.» (Reforma de las estructuras sociales)
«Cada uno debe conocer el problema social general, las Doctrinas Sociales que se disputan el mundo, sobre todo su Doctrina, la doctrina de la Iglesia; debe conocer la realidad de su país y debe tener una preocupación especial por estudiar en función de los problemas sociales propios de su ambiente profesional. Este estudio de nuestra doctrina social ha de despertar en nosotros antes que nada un sentido social hondo, y antes que nada inconformismo ante el mal, lo que Jules Simon ha denominado admirablemente el sentido del escándalo.»(La misión social del universitario)
No se puede decir más claro. No se trata solo de rezar más o de indignarse más. Se trata de reconstruir desde los cimientos: rehacer la casa común, reformar las instituciones, rescatar la dignidad del trabajo, poner de nuevo a Dios y al hombre —y no al dinero— en el centro.
Por eso, pongámonos manos a la obra.
Nuestra pretensión no es otra que la restauración de la cultura cristiana.
Es hora de remangarse y empezar donde uno está, con lo que se tiene.
Porque, como recordaba Leonardo Castellani,
Dios no nos pedirá cuentas de las batallas ganadas, sino de las cicatrices de la lucha.»
Empieza por tu casa, por tu barrio, por tu comunidad.
No esperes a los poderosos, que ya han demostrado ser impotentes.
Y hazlo con esperanza, sabiendo que —como escribió un gran autor colombiano—:
«La Tierra no será nunca un paraíso, pero quizás se pudiera evitar que siga aproximándose a una imitación cursi del infierno.»