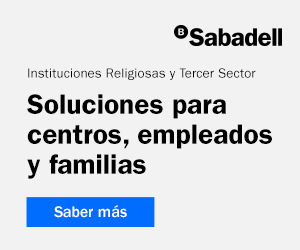Hacer las cosas bien, con esmero, con la nobleza de quien entiende que cada tarea es, en el fondo, ofrecer algo de sí mismo.
Recuerdo a mi hijo estudiando duro, inclinado sobre los libros. Y yo, que tampoco soy ajeno al cansancio, le repetía con la firmeza: “No te digo que sea fácil, sino que valdrá la pena”. Era mi manera de entregarle una brújula para los días de exámenes venideros.
De niño yo también aprendí algo parecido: que no importa cuánto esfuerzo cueste hacer un trabajo bien hecho; importa que esté acabado y bien acabado.
Aprendí el amor por la verdad de las cosas.
El bien, para ser tal, pide plenitud. Es decir, esa belleza humilde de lo que está limpio, pulido, rematado con paciencia.
Porque cuesta, claro está. Terminar con éxito aquello que se empieza es siempre una pequeña odisea.
Pero también es cierto que el empeño, cuando se hace constante, nos lleva a orillas que al principio parecían demasiado lejanas.
La vida está llena de metas que sólo se revelan alcanzables cuando damos un paso más, y otro, y luego otro.
El arte de poner orden
Antes de lanzarse a cualquier empresa, es necesario detenerse a pensar. Poner las prioridades en orden es como ordenar la casa antes de recibir a un invitado: permite que todo fluya con claridad.
Nuestros hijos —y también nosotros— necesitan aprender a distinguir lo urgente de lo importante, lo esencial de lo accesorio.
Luego viene un gesto interior más delicado: conectar con la motivación, visualizar no sólo la meta, sino la alegría profunda que aguarda al final del camino. Para sostener ese rumbo, conviene detenerse en los pequeños logros, esos jalones que van confirmando que avanzamos hacia donde debemos.
La clave, sin embargo, se repite siempre bajo el mismo disfraz: persistir. Decirse, aunque duela: “Lo intentaré una vez más”.
Esa frase tan sencilla es a menudo la frontera entre el abandono y la victoria.
Transmitir a los hijos el amor por el trabajo bien hecho
¿Cómo traducimos todo esto al idioma de la infancia? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos que la laboriosidad —tan fuera de moda— es, en realidad, uno de los pilares de la vida buena?
Tal vez convenga que los padres hagamos nuestro un lema silencioso: “No tengas miedo a exigir lo razonable”. No se trata de dureza, es amor: enseñarles a perseverar, a no rendirse ante la pereza o la queja fácil.
La laboriosidad exige eficacia pero también sentido sobrenatural y humildad. Algunas pautas sencillas pueden ayudar:
-
Valorar más el esfuerzo que el resultado, sabiendo que el éxito final no está sólo en nuestras manos, sino en las de Dios.
-
No permitir que dejen las cosas a medias, aunque se trate de recoger unos juguetes.
-
Asignar tareas concretas en casa, pequeñas responsabilidades que obliguen a esforzarse y a cumplir.
-
Evitar la ociosidad estéril, recordando, con san Josemaría, que el tiempo no es sólo oro: es gloria de Dios.
-
Educar la fortaleza, especialmente en el hijo que se queja por todo: un corazón fuerte es semilla de perseverancia.
El secreto: oración y amor
Pero hay dos ingredientes sin los cuales todo lo anterior se queda en moralismo frío: la oración y el amor. Son ellos los que transforman la obligación en ofrenda, el cansancio en sentido, la tarea en encuentro.
Con oración y amor cambia primero el corazón, y al cambiar el corazón, cambia la mirada: uno empieza a trabajar con serenidad, sin dejarse dominar por la dificultad, descubriendo a Dios en la cotidianidad y aprendiendo a servir sin aspavientos.
Por eso, si quieres que tus hijos —y tú mismo— terminen bien lo que empiezan, pon por escrito tus prioridades, fija tus metas… y al inicio de esa hoja de ruta, escribe con letra grande: “Pon amor”. Allí comienza todo.