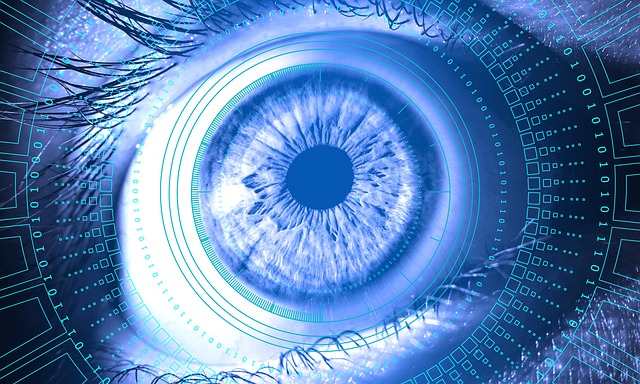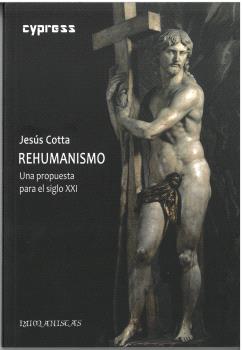Tal y como se podía prever a través de una confusión semántica se ha pasado a una confusión existencial.
Un error tan básico como letal: confundir y mezclar mente, alma y psique con el espíritu y la razón con el ser.
En los últimos años hemos presenciado una batalla científica entre mente y cerebro que ha reducido a la persona a la simplicidad de ¿Qué es el ser humano?
Si reducimos todo al pensamiento racional, terminamos creyendo que nuestra alma es solo “cerebro”. Y eso deja fuera lo más importante: lo que nos conecta con lo eterno y con la persona que somos. Por lo tanto, al final terminamos creyendo que pensar es lo mismo que ser. Y eso reduce lo humano a una sola dimensión: ser humano pero no persona.
Esta rumiada confusión viene de lejos. Nació con fuerza en el siglo XVIII, en la Francia de los ilustrados, cuando se intentó dar a la razón un “status divino” y sobre esa premisa construyeron la cultura que hoy en día abunda en Occidente.
La gravedad del asunto es bastante preocupante porque tomado a la ligera parece inocuo, pero esa visión forzada no hace justicia ni a nuestra grandeza ni a nuestra fragilidad.
Por eso, urge redescubrir qué cada uno de nosotros somos: una persona única e irrepetible, entre el cielo y la tierra, llamada a elevar la mirada hacia lo alto.
En la Europa del XVIII ocurrió un cambio silencioso, comenzó una sustitución de Dios que llega hasta nuestros días.
Rehacer el mundo desde la razón, desde las ideas. Nació así la fascinación por la igualdad absoluta, aunque fuera a costa de la libertad. De ahí surgieron revoluciones, ideologías y un nuevo individualismo.
Ideas contra realidad
Desde entonces, la cultura se ha vuelto adicta a las ideas. Preferimos los sistemas cerrados, las ideologías, las explicaciones fáciles… antes que aceptar la realidad como es.
Y qué pasa, ¿cuáles son las consecuencias? Que donde se niega la luz de lo alto, se fabrica un fuego artificial que deslumbra… y casi siempre también quema.
Los ilustrados no se limitaron a reflexionar: pretendieron rehacer el mundo desde sus ideas, sin Dios. Por ello cuando la realidad no encajó en sus esquemas, quisieron corregir la realidad, exactamente igual que pasa hoy en día.
Por ello la modernidad negocia con una razón que gira sobre sí misma como un satélite sin planeta, condenada a la autocomplacencia o al vacío.
Una razón que se cree autónoma, pero que sin el “ser» se convierte en un hamster corriendo como loco dentro de una rueda.
Razón y ser: dos inteligencias que se necesitan
Aristóteles ya nos hablaba de dos tipos de inteligencia:
- La pasiva: potencia, capacidad de aprender, conocer, sentir. Es la que usamos al estudiar, al resolver problemas, al razonar.
- La activa: nace del acto de ser, de quién soy en lo más profundo. Es la que ilumina la razón y la abre hacia lo trascendente.
Cuando solo usamos la primera, nos quedamos atrapados en lo horizontal, en lo inmediato. La segunda es la que nos permite mirar no solo hacia adelante, sino también hacia arriba.
La modernidad, ciega por su propio brillo, absolutiza la primera y sepultó la segunda.
Occidente sufre un mal extraño que le está matando: prefiere las ideas a la realidad. Antes de mirar lo que es, diseña lo que debería ser. Y así, poco a poco, ha terminado adorando ideologías histéricas.
El transhumanismo es solo el último capítulo de este delirio. Pretende reducir al hombre a un algoritmo mejorado, confundir la inteligencia de la persona con la matemática, el alma con un software. Y encima lo llaman progreso cuando se trata de una amputación.
Con ello la Inteligencia Artificial contribuye a reducir a la persona a su inteligencia racional a una máquina mejorable. La inteligencia en este caso es sólo cálculo matemático o capacidad de programación.
El resultado: se transmite de forma confusa una visión incompleta y reductiva de la persona, que la deja encerrada en lo inmanente, incapaz de elevar la mirada.
A este mal podemos llamarlo así: antropoclastia, el derribo de lo propiamente humano, de la persona. No viene solo de la política o de la tecnología: también del arte, la filosofía y la cultura de masas.
Todo parece conspirar para reducirnos a consumidores, a “seres biológicos”, “ seres sintientes” sin alma y sin vocación de eternidad.
Pero la verdad es otra: la gracia perfecciona la naturaleza. Nuestra dignidad consiste en estar hechos por y para Dios. El cristianismo lo ha repetido siempre: la persona humana sólo se entiende mirando hacia arriba, hacia la vida eterna.
Cuando se niega la persona, sin ella, ¿Qué significa justicia? ¿Qué es dignidad? ¿Qué queda de nosotros más allá del capricho individual?
Un cambio de medida
Santo Tomás lo dijo claro: “Dios es la medida de todos los seres”. Pero la modernidad abrazó otra frase, la de Protágoras: “el hombre es la medida de todas las cosas”.
¿Cuál es el resultado de nuestra medida? Nos quedamos sin referencia más allá de nosotros mismos. Y cuando el hombre se convierte en medida de todo, termina vacío, incapaz de sostener ni siquiera su propia dignidad, loco.
Cuanto más nos adoramos, más vacíos y perdidos nos sentimos. Esa libertad sin referencia al bien nos conduce al absurdo y al abismo. El relativismo en este caso es solo la resaca de haber querido ocupar el lugar de Dios.
La paradoja es brutal: queremos ser fuente de sentido, pero acabamos esclavos de una libertad sin límites, que se transforma en nihilismo.
Vivimos en la tiranía de nuestro propio capricho universal.
No lo olvidemos, somos misterio: cuerpo, alma y espíritu; tierra y cielo al mismo tiempo.
Necesitamos atender a la persona que somos con urgencia y recuperar la correspondencia entre lo interno y lo externo, entre la tierra y el cielo. Y eso se logra reconociendo que nuestra razón no es autosuficiente: necesita de la luz del acto de ser que nos da Dios.
Para ello hay un camino más antiguo y más nuevo: levantar la mirada.
En la Eucaristía lo repetimos sin darnos cuenta: “Levantad vuestros corazones”. Es el gesto más humano que existe. Estar de pie, erguidos, mirando al cielo: ahí se resume nuestra vocación. No fuimos creados para arrastrarnos, sino para elevarnos.
En estos tiempos es revolucionario. Significa no conformarse con lo inmediato, con la ideología de turno. Significa abrirse al misterio, dejarse iluminar, resucitar.
La tarea de nuestra generación no es inventar otra ideología, sino recuperar lo verdadero, lo más sencillo y a su vez lo más grande: reconocernos personas, hijos de Dios.
Por eso, la mayor rebelión cultural de nuestro tiempo no es negar, ni destruir, ni reprogramar lo propiamente humano, sino atreverse a ser plenamente persona, vivir con nombre propio.
Lo heroico hoy en día es reconocer nuestra pequeñez y, al mismo tiempo, nuestra grandeza: polvo eres, llamado a la eternidad.
Vivir para el cielo es nuestra mayor libertad. En el fondo, todo lo demás —ideologías, sistemas, algoritmos— son cadenas que no alcanzan a contener el alma.
No trates de sepultar lo esencial, el anhelo de grandeza e infinito que sabe perfectamente reconocer tu corazón tiene nombre: Dios