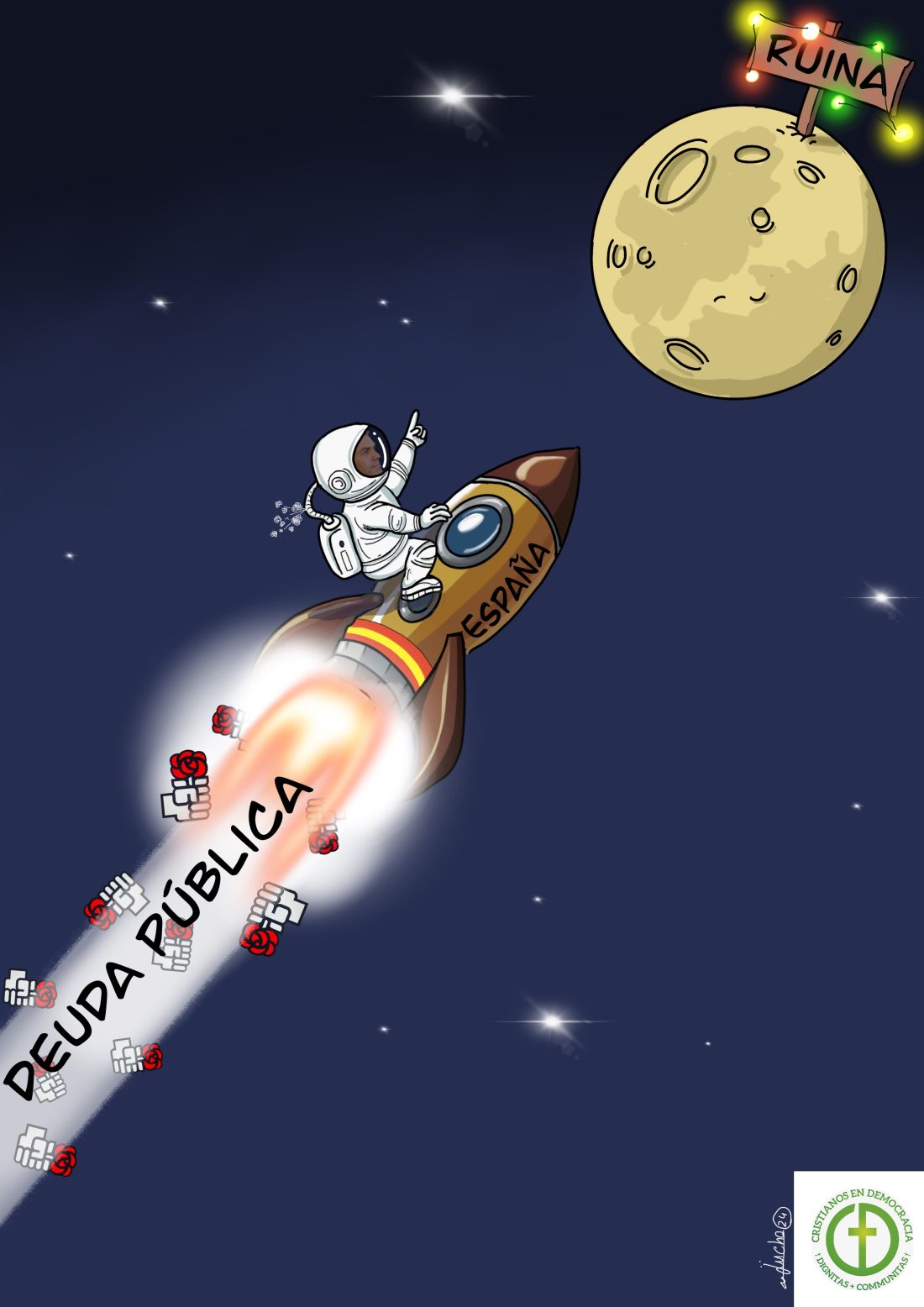Hay algo profundamente inquietante en estos tiempos (hace ya mucho tiempo) donde cada día de la semana trae su propio despropósito: fraude el lunes, enchufismo el martes, malversación el miércoles, escándalos de abusos de poder, abuso sexual, ineficacia, etc… y así hasta completar la agenda. Lo inquietante no es solo la acumulación sino la normalidad con la que lo asumimos. Flipante. Se han convertido en una rutina administrativa más, como quien escucha el parte meteorológico o el resumen deportivo.
Antes un escándalo tumbaba gobiernos. Ahora apenas tumba un par de tertulias.
Escucho la radio por la mañana, o enciendo la tele o cae en mis manos cualquier periódico, mientras tomo café, y ya casi puedo adivinar el titular antes de que aparezca el rótulo rojo de “ÚLTIMA HORA”. Otro caso. Otra investigación. Otro alto cargo que “no sabía nada”. Y lo peor es que ni siquiera me sorprendo, pero algo de indignación sí que me sale…Pero me limito a subir el volumen, escuchar dos minutos y seguir con mi día. Eso es lo grave: nos hemos acostumbrado. Y se me pone la piel de gallina al darme cuenta de ello.
Mientras tanto, arriba, estos gobernantes en sus despachos con moqueta gruesa y sonrisas ensayadas, brindan y se ríen. Deben reírse porque pase lo que pase, nadie dimite. Nadie asume responsabilidad política real. Ellos, serenos, tranquilos y descarados, porque siempre hay un subordinado que actuó “por su cuenta”, un informe mal interpretado, una firma que “no era vinculante”. Los altos mandos —los que diseñan, permiten o miran hacia otro lado— continúan gestionando como si el escándalo fuese una molestia menor, imperturbables, una tormenta pasajera que conviene capear sin mojarse demasiado. Y lo consiguen. Y tanto que lo consiguen.
Se aferran al poder con una determinación que roza lo obsceno. Pase lo que pase bajo su mandato, la consigna es resistir. Aguantar. Negar lo imprescindible. Ganar tiempo. Porque saben algo que nosotros también sabemos, aunque no lo digamos en voz alta: el siguiente escándalo está a la vuelta de la esquina y tapará al anterior.
La justicia, por su parte, avanza… pero tan despacio que a veces parece que camina en círculos. Convirtiendo a la señora justicia, aquella dama firme que sostenía la balanza con pulso seguro en endeble muñeca que ahora la mantiene inclinada, presionada por manos invisibles que pesan demasiado, ¡ay la justicia!…la que antes imponía silencio con su sola presencia, y hoy parece hablar en susurros y pedir permiso para existir.
Procesos que se alargan años. Causas que se fragmentan. Condenas que, cuando llegan, parecen casi simbólicas frente al daño causado. Y uno empieza a preguntarse —con más tristeza que rabia— si de verdad todos somos iguales ante la ley o si algunos juegan con reglas más flexibles.
No hace falta una absolución escandalosa para erosionar la confianza. Basta con la sensación constante de que las consecuencias nunca están a la altura. Que el castigo, si llega, no disuade. Que el sistema protege mejor a quien está dentro que a quien lo sufre desde fuera.
Y mientras todo esto ocurre, nos entretienen. Nos entretienen mucho.
Debates a gritos. Programas diseñados para provocar morbo fácil. Polémicas absurdas convertidas en trending topic. Horas y horas de contenido que ocupa espacio mental y emocional. Pan y circo versión prime time. No hace falta prohibir la información incómoda cuando puedes enterrarla bajo toneladas de ruido. Un nuevo escándalo político compite con el último escándalo televisivo. Y, casi siempre, el segundo gana en audiencia. Hordas adiestradas, cabezas inclinadas, criadero de borregos que confunden la realidad con el ruido del pastor.
A veces me pregunto si esta saturación no es parte del plan. No un plan sofisticado y conspiranoico, sino algo más simple: si la gente está distraída, está cansada, está harta… deja de exigir. Y cuando deja de exigir, el poder respira tranquilo.
Lo más doloroso no es la corrupción en sí, aunque sea grave. Es la normalización. Es escuchar a alguien decir “son todos iguales” y asentir en silencio. Es la sensación de que protestar no cambia nada. Es ese gesto de resignación colectiva que convierte el escándalo en paisaje. Pero no debería ser paisaje.
Un gobierno no está para resistir escándalos como quien aguanta una mala racha. Está para dar ejemplo. Para asumir responsabilidades, incluso cuando no haya sentencia firme. Dimisión no debería ser una palabra prohibida. Debería ser un mecanismo básico de higiene democrática.
Si quienes nos gobiernan se aferran al cargo pase lo que pase —aunque su entorno esté salpicado de irregularidades, aunque su gestión huela a opacidad— el mensaje es claro: el poder importa más que la confianza pública.
Y entonces la pregunta ya no es solo qué están haciendo ellos. Es qué estamos dispuestos a tolerar nosotros.
Quizá el primer paso no sea gritar más fuerte. Quizá sea algo más sencillo y más difícil a la vez: dejar de aceptar como normal lo que no lo es. Volver a indignarnos. Volver a exigir. No acostumbrarnos.
Porque el día que el “escándalo del día” deje de parecernos noticia, ese día habremos perdido algo más que la paciencia. Habremos perdido la capacidad de reaccionar. Y eso sí que es peligroso.
Tal vez ha llegado la hora de sacudirnos esta modorra cómoda y peligrosa. De dejar de ser espectadores y convertirnos, de una vez, en ciudadanos incómodos. De cuestionar, de contrastar, de no tragarnos la consigna envuelta en espectáculo. Que se note que estamos hartos. Que no nos basta otro titular rojo ni otra disculpa ensayada. Reaccionar no siempre significa incendiar las calles; a veces empieza por algo más simple y más radical: pensar por cuenta propia, hablar claro, exigir responsabilidades sin miedo y sin cansancio. Porque el poder solo se vuelve arrogante cuando percibe resignación. Y quizá lo verdaderamente revolucionario, hoy, sea negarse a seguir siendo parte del decorado.
Jose Mª García Viejo, «Jucho».