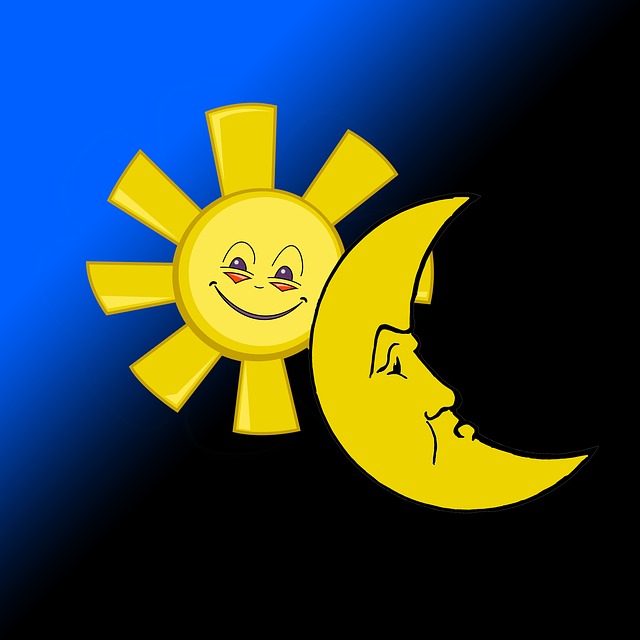Hoy, Jane Austen cumpliría 250 años. Dos siglos y medio después de su nacimiento, sus novelas siguen leyéndose no solo como historias de amor, sino como delicados mapas morales. Austen no escribió manuales de conducta, pero tampoco fue una narradora ingenua:
en sus libros late una pregunta constante y profundamente humana —¿cómo aprender a amar bien?— y, unida a ella, otra no menos exigente: ¿qué virtudes hacen posible una vida compartida que sea justa, sensata y verdadera?
Partiendo de estos presupuestos, podríamos preguntarnos qué cualidades consideraba Austen necesarias en una joven —y, por extensión, en cualquier persona— llamada al matrimonio. Sus novelas ofrecen un amplio muestrario de respuestas. Todas sus protagonistas, de un modo u otro, están dispuestas a hacer lo correcto, aunque no siempre sepan reconocerlo de inmediato. Austen construye sus tramas para que, a través del error, la prueba y la reconsideración, sus heroínas avancen hacia la virtud.
Conviene subrayar que Austen no juega a ser Dios. En sus historias hay mentira, seducción, egoísmo y daño real: ahí están las falsedades de Wickham y la caída de Lydia Bennet, las conductas de Willoughby o la infidelidad de Maria Rushworth en Mansfield Park. Sin embargo, la autora no se recrea en el castigo.
Utiliza la malicia humana como el terreno difícil sobre el que sus personajes principales crecen moralmente. El mal no es premiado, pero tampoco se convierte en el centro: es el contraste que permite distinguir lo bueno.
Así, figuras como Anne Elliot, Fanny Price o Elinor Dashwood se nos muestran ya prudentes y sensatas desde el inicio, mientras que otras —Elizabeth Bennet, Emma Woodhouse o Marianne Dashwood— deben aprender a serlo. Incluso Catherine Morland, la más ingenua, es consciente de estar “entrenándose para ser una heroína”.
Jane Austen no exige perfección inmediata, sino disposición al aprendizaje.
Entre las virtudes que recorre su obra destaca, en primer lugar, la inteligencia moral unida a la integridad. En Emma, el amor reflexivo de Mr. Knightley —menos indulgente, pero más verdadero— se presenta como superior a cualquier pasión ciega. Knightley ama a Emma sin engañarse sobre sus defectos, y esa tensión entre amor y verdad es precisamente la que hace posible el crecimiento moral de ambos. Austen parece decirnos que el amor auténtico no nace de la negación de la realidad, sino de mirarla de frente.
En Orgullo y prejuicio, la reflexión y la reconsideración ocupan el centro. Elizabeth y Darcy aprenden a revisar sus juicios iniciales, a someter el orgullo a la justicia y a aceptar la propia falibilidad. No se trata de que uno venza al otro, sino de una educación mutua, donde la humildad y el perdón permiten que el amor surja como algo nuevo y más verdadero que la primera impresión.
Sentido y sensibilidad plantea, por su parte, la necesidad de un equilibrio entre razón y sentimiento. Austen huye de los extremos: ni el cálculo frío ni la exaltación sentimental conducen a un matrimonio justo. El contraste entre Elinor y Marianne Dashwood muestra cómo la sensibilidad necesita ser educada por la razón, sin ser sofocada por ella.
Finalmente, Persuasión, su novela más madura, nos ofrece una lección sobre la firmeza de carácter y la confianza en la providencia. Anne Elliot, quizá la heroína más completa de Austen, aprende a distinguir entre prudencia y exceso de cautela, entre firmeza y obstinación. El amor verdadero, nos dice Austen aquí, no se mide por la urgencia, sino por la constancia.
Celebrar hoy los 250 años de Jane Austen es reconocer que su obra no envejece porque habla del corazón humano con una lucidez impecable.
Sus novelas siguen enseñándonos que amar bien es, ante todo, aprender a ser mejores.