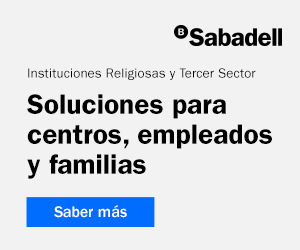A medida que el verano llega a su fin y las familias comienzan a preparar mochilas, uniformes y horarios, vamos a mirar más allá de la logística del regreso a clases y a reflexionar sobre el verdadero sentido de la educación.
¿Qué significa educar? ¿Para qué educamos a nuestros hijos? ¿Y qué visión del ser humano se transmite a través de la educación que reciben?
En este contexto, las palabras de san Juan Pablo II en su exhortación apostólica Ex Corde Ecclesiae (1990) resuenan con especial fuerza: “La universidad católica se consagra sin reservas a la causa de la verdad”. Estas palabras no solo nos recuerdan el propósito central de la educación católica, sino que contrastan fuertemente con una tendencia preocupante en muchas universidades contemporáneas: el abandono explícito de la búsqueda de la verdad como misión institucional.
Una breve revisión de los estatutos y declaraciones de misión de algunas de las universidades más prestigiosas del mundo revela que muchas ya no mencionan la palabra “verdad”.
Se enfocan en metas ciertamente loables como “mejorar el mundo” o “formar líderes”, pero subordinan la investigación y el conocimiento a fines prácticos.
La educación se convierte, entonces, en un medio para lograr influencia social, éxito profesional o avances tecnológicos, pero no un fin en sí misma.
La Verdad como bien en sí misma
La verdad es deseada y buscada porque responde a una sed inscrita en lo más profundo del corazón humano.
La educación católica se basa en una convicción firme: que el ser humano no es solo un productor o un consumidor de conocimientos útiles, sino un ser espiritual, capaz de alegría ante la verdad (gaudium de veritate), como decía san Agustín.
Esta alegría no depende de resultados económicos ni de reconocimiento social; proviene de encontrarse con el sentido último de la realidad, con la coherencia del mundo y, finalmente, con Dios mismo, la Verdad suprema.
La universidad como testimonio institucional
El Papa Juan Pablo II no se limitó a proponer esta visión para las universidades católicas como algo exclusivo o aislado. Más bien, presentó esta misión como el modo más auténtico en que una universidad puede ser realmente universidad.
La educación, especialmente la educación superior, pierde su alma cuando abandona la búsqueda de la verdad en favor de una utilidad inmediata.
Una universidad católica, al mantener viva esta búsqueda, ofrece un servicio cultural y social insustituible. Forma no solo profesionales competentes, sino personas capaces de integrar el conocimiento con el sentido, de preguntar por el porqué último de las cosas, de sostener una visión coherente de la realidad.
Esta formación no es ajena a las ciencias; al contrario, las abre a la trascendencia sin negar su autonomía, y favorece una integración de saberes que respeta la diversidad disciplinar, pero busca una síntesis más alta: la sabiduría.
Educación y dignidad humana
Esta dedicación a la verdad tiene consecuencias prácticas profundas. Implica, por ejemplo, una visión de la persona como dotada de dignidad inalienable, imagen de Dios.
Por eso, la misión educativa católica está inseparablemente unida al bien común y a la justicia social, en línea con la Doctrina Social de la Iglesia.
Frente a modelos educativos que reducen al estudiante a un futuro trabajador o cliente de conocimientos, la educación católica lo reconoce como hijo de Dios, capaz de razón y fe, de libertad y responsabilidad. Y en ese sentido, la misión educativa no es solo formar mentes, sino también corazones.
La razón iluminada por la fe
Un aspecto esencial de esta propuesta es el diálogo entre fe y razón. Como afirma Ex Corde Ecclesiae, “la investigación metódica en cada disciplina, cuando se realiza de forma verdaderamente científica y conforme a las normas morales, nunca entra en verdadero conflicto con la fe”. De hecho, la fe permite que la razón se abra a una totalidad más amplia, y no se encierre en compartimentos estancos.
Esto se vuelve especialmente importante ante los desafíos actuales, como las tensiones entre las ciencias naturales y las doctrinas teológicas. Un enfoque católico no busca negar los avances científicos, sino preguntarse por su sentido último. ¿Qué significa ser humano, a la luz de la evolución? ¿Cómo conciliar la muerte biológica con la doctrina del pecado original? Preguntas como estas no se resuelven negando la ciencia, sino profundizando en una teología que dialogue con ella.
Un nuevo curso, una nueva oportunidad
A las puertas de un nuevo año académico, padres, educadores y comunidades católicas tenemos la oportunidad –y el deber– de renovar nuestro compromiso con una educación que sea verdaderamente integral.
No basta con preparar a nuestros jóvenes para el mercado laboral; necesitamos prepararlos para la vida, para la eternidad, para la Verdad.
Los colegios y universidades católicos no deben reducirse a ofrecer una versión “con valores” de la educación secular.
Su tarea es mucho más audaz: ofrecer una alternativa que una fe y razón, utilidad y contemplación, profesionalismo y vocación. Que el nuevo curso escolar sea una ocasión para redescubrir y abrazar esta misión con renovado entusiasmo.
Porque, como nos recuerda san Juan Pablo II, sin la verdad, la libertad, la justicia y la dignidad humana se apagan. Pero con ella, florecen. Que en este nuevo año, la educación católica siga siendo faro de verdad, luz del mundo, fermento en la masa.