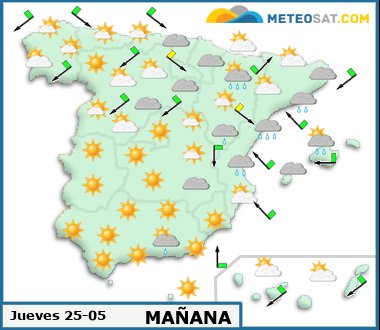La movilidad
- Hay un lugar común escasamente cuestionado que consiste en aceptar como verdad indubitable que el progreso humano va unido al debilitamiento de las barreras del tiempo y del espacio. No es que la idea que tenemos de progreso se reduzca a esto, porque el progreso es una guerra de conquista entre el hombre y la creación material, con la que mantiene varios frentes siempre abiertos: la lucha contra el dolor y la enfermedad, el conocimiento cada vez mayor de nuestro cuerpo y del mundo en el que vivimos, el control de las fuerzas ciegas de la naturaleza, etc.
El progreso no se reduce, pues, a zafarse del tiempo y del espacio, pero sí es cierto que cada vez que hemos ensanchado las posibilidades de movimiento, cuyos límites son el espacio y el tiempo, hemos considerado esos ensanchamientos como avances en el forcejeo contra esas barreras. Por este motivo entendemos como conquistas cada uno de los hitos de la carrera espacial (la llegada a la luna, por ejemplo), o el intercambio de información audiovisual, casi instantáneo, entre dos puntos cualesquiera de la tierra, cosa impensable hasta no hace tanto tiempo.
Pocas personas dudarán de que el aumento acelerado en las comunicaciones que se ha producido en los últimos doscientos cincuenta años es uno de los puntales de la idea de progreso.
Ahora bien, en esta vida no hay pros sin contras. Si por una parte las ventajas de ensanchar los límites del tiempo y del espacio son innegables, por otra no es verdad que en ese ensanchamiento todo sean ventajas. Cuando lo único que se ven son las ventajas, el error que se comete es mayúsculo, porque los inconvenientes de romper con el espacio y el tiempo también existen, y no solo existen, sino que corren en paralelo a las ventajas, es decir, también son mayúsculos. Erramos cuando negamos esos inconvenientes y quizás erremos más cuando, viéndolos, les quitamos la importancia que tienen.
El propósito de este artículo obliga a dejar aparcado el análisis de tales inconvenientes, pero sí es preciso dejar constancia de que la raíz de esos errores está en no ver las bondades derivadas de la sujeción al tiempo y al espacio. Estar atados a ellos no es una desgracia a la que hay que combatir hasta tratar de aniquilar, sino la índole de nuestra condición de criaturas hechas de tierra e instaladas en este mundo (bien es verdad que la instalación es provisional, pero hasta que nos llegue la muerte, instalados estamos).
El espacio y el tiempo no son accidentes que acompañan nuestro vivir, sino dimensiones que pertenecen a nuestra misma esencia terrenal. Lo sensato, lo que procede hacer con ellos, no es difuminarlos sino explotarlos, en el mejor sentido del término: sacarles todo el partido que se pueda en beneficio de los individuos y de la comunidad, aprovechando sus ventajas, que no son pocas. Cuando se acabe nuestra vida en este mundo y salgamos de él, entonces desaparecerán de nuestras vidas el tiempo y el espacio, pero mientras que no sea así, el aprovechamiento de estas ataduras nos resulta tan necesario y tan útil como el aprovechamiento del agua y los alimentos o el aire y el sol. Tampoco estos nos harán falta en la vida eterna, pero ahora son imprescindibles.
- Sirva esta primera reflexión para enmarcar el frenazo que la COVID-19 ha impuesto a la movilidad a la que estábamos acostumbrados, una movilidad buena y necesaria en muchos casos, absolutamente desmesurada e inútil en muchísimos otros. Debo disculparme con los lectores que vengan siguiendo los artículos de esta serie porque me encontrarán repetitivo, pero me veo forzado una vez más a argumentar de la misma manera que lo he venido haciendo en entregas anteriores: Si la COVID-19 nos está obligando a ralentizar y a suprimir nuestros desplazamientos, ¿no será que nos estábamos moviendo en demasía? En mi opinión sí. En mi opinión padecemos de un bailoteo desmesurado, con multitud de desplazamientos innecesarios, y por tanto, perfectamente prescindibles.
No es que yo tenga nada en contra de la movilidad, al contrario, me parece muy aconsejable y muy provechosa en varios aspectos, pero no es un absoluto, ni veo qué razón puede haber para que tenga que estar entre las prioridades del hombre actual. No digo que sea ejemplar una vida carente de movilidad, pero sí digo que hay vidas ejemplares, plenísimas, de gentes que apenas se han movido de los lugares donde instalaron sus vidas. Y es que la perfección humana no consiste en moverse ni en no moverse.
En una época como la nuestra, que facilita los desplazamientos como ninguna otra, y que en tantos aspectos nos obliga a movernos, puede parecer que la quietud es un déficit, pero la acumulación de viajes no es ningún timbre de gloria, aunque pueda servir para quedar muy bien en la mayoría de nuestros ambientes. La valía personal no se mide en kilómetros. No hay ninguna razón objetiva por la cual podamos decir que sea bueno estar mudando de asiento permanentemente, como tampoco lo es pasar una buena parte de la jornada diaria (es decir de la vida) encerrados en los cubículos que son todos los medios de transporte.
La bonhomía está en el ejercicio de las virtudes humanas y no hay, que se sepa, ninguna relación entre la movilidad y la vida virtuosa; al menos yo no la veo. ¿Acaso este empeño por minimizar las barreras del espacio y del tiempo sirve para desarrollar las capacidades que tenemos como humanos?, ¿nos hace más inteligentes?, ¿más virtuosos?, ¿más honrados? Ganar tiempo al tiempo y acortar el espacio lo que sí nos hace es más activos y tal vez más eficaces y esto tiene su utilidad y puede ser bueno. Puede serlo, pero también puede ser contraproducente. El activismo y la hiperactividad acarrean más complicaciones que ventajas.
No está, pues, la perfección humana en moverse más o menos, o en no moverse. Para ilustrar lo que digo hay ejemplos muy elocuentes. Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús, ambas carmelitas de la misma regla y ambas doctoras de la Iglesia, son prototipos excelentes y opuestos respecto de la movilidad. La primera, ha pasado a nuestra historia como “la monja andariega” (bien que a su pesar), la segunda no salió jamás de su convento. De entre los filósofos me vienen a la memoria dos primerísimas figuras del pensamiento: Descartes y Kant. El francés tuvo una vida casi errante por buena parte de Europa; el alemán, en cambio, no se movió nunca de Königsberg, su ciudad natal. “La felicidad no consiste en encontrar nuevas tierras sino en ver con otros ojos”, decía Marcel Proust. No tengo ninguna devoción por este escritor, y habría que ver en qué condiciones se puede aceptar ese dicho, pero creo que algo de razón sí tiene.
Tampoco es que sea un elemento de perfección lo contrario, ya se ha dicho; de lo que se trata, entonces, es de gestionar sabiamente la movilidad o la inmovilidad que a cada cual le corresponde según la misión que ha recibido en su vida. Tanto una como otra tienen sus fortalezas y sus debilidades.
- El lado más oscuro de la inmovilidad está en que puede empequeñecer y cerrar horizontes a la persona que, debiendo moverse, no lo hace por comodidad o pereza; el de la movilidad en que dificulta dos cosas que para toda persona son imprescindibles, una respecto al tiempo, la otra respecto al espacio. Respecto al tiempo, el exceso de movilidad impide el sosiego; respecto al espacio, la movilidad debilita el enraizamiento en el lugar donde cada cual esté instalado.
En mi opinión padecemos de ambas cosas, de falta de sosiego y de falta de enraizamiento, dos carencias cuyas consecuencias son más graves de lo que puede parecer a simple vista ya que ambas merman la identidad personal. Sus efectos negativos atentan contra el ser humano en su mismo centro personal, no en lo que el hombre hace, sino en lo que es, en su ser, en su identidad, especialmente cuando este está en construcción.
La falta de sosiego y sus consecuencias ya merecieron nuestra atención en “La COVID-19, signo de este tiempo (III)”, bastará con recordar ahora que el desasosiego altera (y en muchos casos imposibilita) los ritmos naturales que exigen la maduración y el desenvolvimiento de la personalidad en cualquier edad, pero sobre todo en las etapas de mayor crecimiento: la infancia, la adolescencia y la juventud.
En cuanto a las dificultades para el enraizamiento se hace preciso destacar la necesidad que tenemos todas las personas de estar ligadas a un suelo fijo y a las gentes con las que compartimos el mismo suelo. No vivimos en el aire ni en el agua, sino en la solidez de la tierra. Queramos o no, somos tierra, nuestro cuerpo está hecho de tierra y nuestra relación con la tierra es ontológica porque no somos al margen de ella, nuestra vida no se desarrolla “sobre” la tierra, sino “en” la tierra, enraizados en ella. No en la globalidad del planeta Tierra, sino en el suelo que pisamos.
Con la tierra pasa como con la familia, que no basta con pertenecer a la gran familia humana, necesitamos de unos padres, hermanos y abuelos de rostro conocido; hombres y mujeres fijos, inintercambiables, gracias a los cuales somos quienes somos y desde los cuales, por extensión, podemos establecer el resto de las relaciones, también necesarias, con nuestros semejantes: amistad, vecindad, compañerismo, etc.
Pues lo mismo con la tierra. Desde la fijación a ella, y solo desde esta fijación, se debe articular la movilidad, no al margen de ella; desde aquí se podrán efectuar todos los desplazamientos que se quiera, sabiendo que la referencia estable es indispensable. En la vida personal concreta cada cual estará obligado a una mayor o menor movilidad, a más o menos desplazamientos, o a ninguno, pero no se puede prescindir de los lazos de las raíces, ni es bueno debilitarlos. Cuando eso ocurre, eso sí es un déficit y bien serio. Todos los hombres de todas las épocas y lugares han entendido que la instalación fija en una tierra es preferible al nomadismo, aunque sea el nomadismo colectivo, de la comunidad entera. El suelo es uno de los componentes de nuestra identidad personal y este, como el resto de los componentes, necesitan de cuidados y alimentación permanente. A quien por necesidad tiene que pasar su tiempo moviéndose de un lugar a otro, el cultivo de su ligazón a la propia tierra le cuesta un esfuerzo añadido que no le cuesta al de asiento fijo.
El modo de vida imperante en estos tiempos ha hecho de nosotros gentes con unas raíces hacia la propia tierra muy mermadas. Por aquí se explicaría, al menos en parte, el descenso de patriotismo a unos niveles tan ridículos como los que padecemos. Y no me refiero solo al afecto o desafecto a los símbolos patrios, que también. El amor a la Patria no consiste fundamentalmente en la identificación con sus símbolos, aunque la exhibición de los símbolos es el modo natural de expresión y no es, de ningún modo, un asunto menor. Pero el amor a la Patria es mucho más, es sobre todo el amor a los compatriotas, es decir, a los hombres y mujeres que están enraizados en el mismo suelo, sea por nacimiento, sea por trasplante desde otras tierras.
Quiera Dios que esta pandemia que tanto dolor está acarreando se acabe pronto, que cuanto antes sea un mal recuerdo; mientras tanto, no estaría de más aprovechar para hacer memoria del tiempo presente, caer en la cuenta de nuestras torceduras y rectificarlas de la manera más acertada.
La Covid-19, signo de este tiempo (V)
En mi opinión padecemos de un bailoteo desmesurado, con multitud de desplazamientos innecesarios, y por tanto, perfectamente prescindibles Share on X