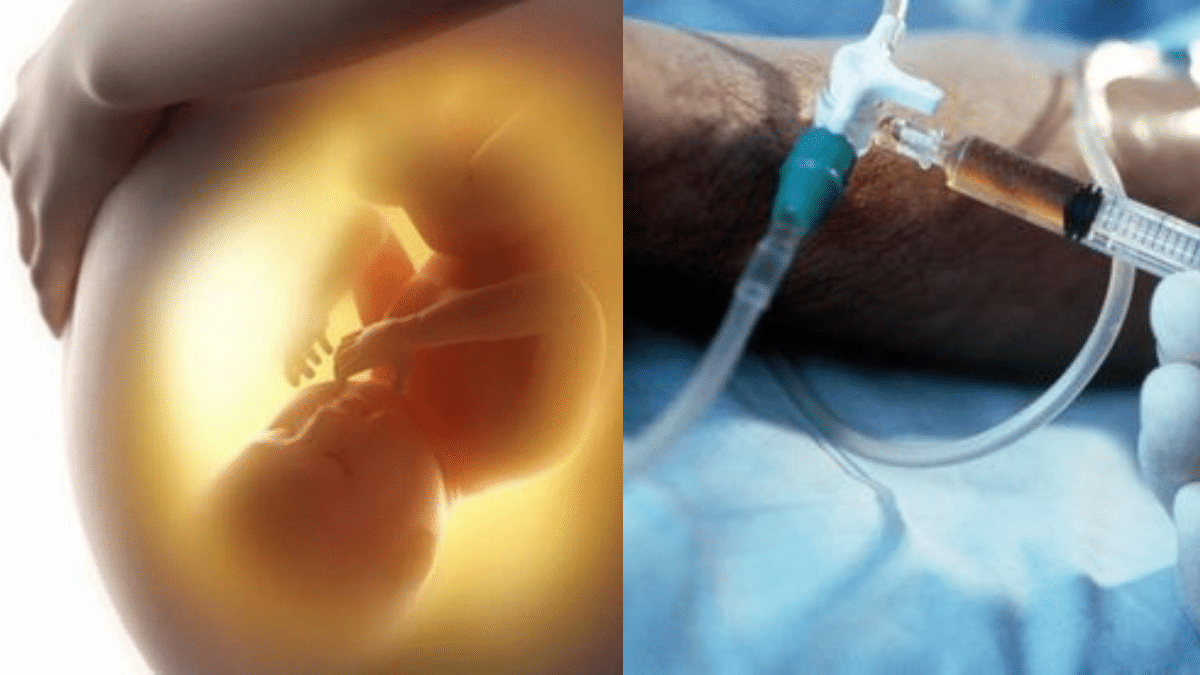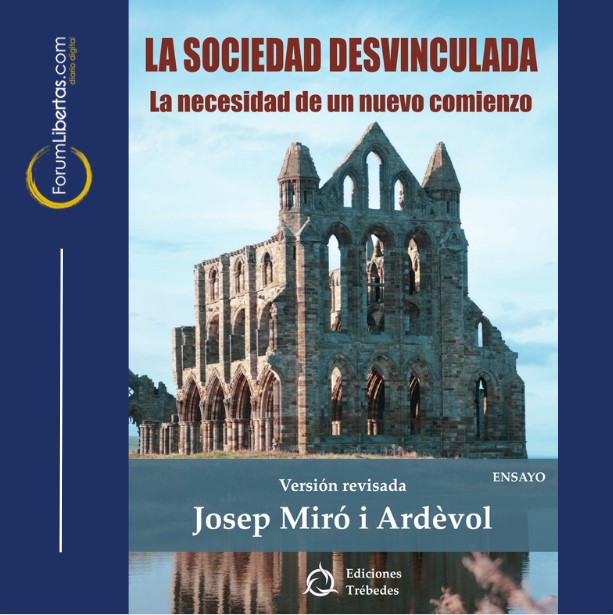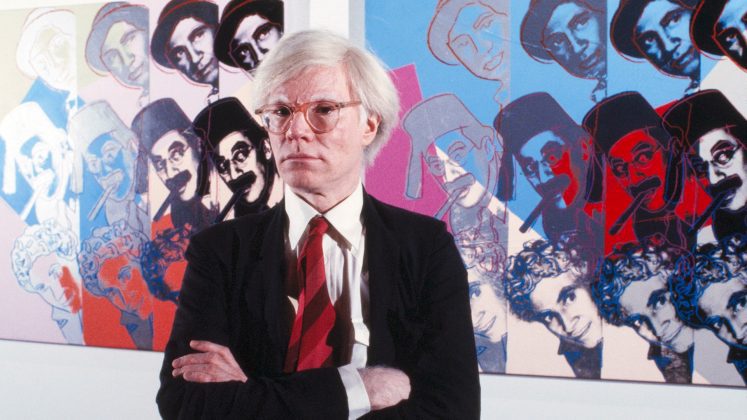La idea moderna de eutanasia comparte sentido con el aborto porque considera que la muerte de un ser humano como sistema forma parte de la solución. En ambos casos subyace una concepción individualista en grado sumo de la propiedad del propio cuerpo, que constituye una pretensión inadecuada, porque nadie ha podido forjar su vida por sí mismo y, por consiguiente, existe una dimensión social de la de ella, la misma que subyace en el fundamento que niega el derecho al suicidio.
En la resistencia a la legalización de la eutanasia pesan mucho las consecuencias que puede generar como mecanismo de presión social y familiar sobre la víctima. Las personas que pueden sentirse directamente concernidas por la ley, junto con las que se oponen por principio a la misma, determinan una mayoría social que no se da en el aborto, porque el primer grupo simplemente no puede existir. Johannes Rau, socialista y expresidente de la República Federal Alemana, definió con precisión este riesgo: «cuando el seguir viviendo solo es una de dos opciones legales, todo aquel que imponga a otros la carga de su supervivencia estará obligado a rendir cuentas, a justificarse. Aquello que parece consolidar la autodeterminación del ser humano en verdad puede convertirle en objeto de coacción.»
No es un dato menor que las asociaciones de enfermos en situaciones límite, como los tetrapléjicos, no formen parte de los lobbies pro-eutanasia, sino que se encuentren en la orilla opuesta
Este mecanismo social se hace evidente en el hecho de que una proporción elevada de individuos que buscan este camino no son enfermos terminales, ni sujetos a enfermedades degenerativas dolorosas, sino personas solas que carecen del apoyo de los demás para afrontar la vida. No es un dato menor que las asociaciones de enfermos en situaciones límite, como los tetrapléjicos, no formen parte de los lobbies pro-eutanasia, sino que se encuentren en la orilla opuesta, reclamando más medios para alcanzar una mejor autonomía y calidad de vida.
Los defensores de la eutanasia proclaman su verdad en nombre de una compasión que no es tal, porque compadecerse significa «sufrir con», pero en ningún caso este sentimiento permite el salto lógico de «terminar con», que pertenece a un orden de razonamiento distinto. De la misma manera que negamos el argumento pasional de «la maté porque era mía», no puede aceptarse que el amor justifique la muerte de quien queremos. La compasión, además, debe sujetarse al marco de referencia que le es propio, dado que fuera de él pierde su sentido. Y compadecerse es algo propio del universo moral cristiano, pero este orden objetivo de las ideas excluye la muerte, la eutanasia, el suicidio o el aborto como solución.
Para situarnos, Kant, por ejemplo, considera la compasión ajena al orden moral. Los estoicos y Espinosa (panteístas) la rechazan como opuesta a la comprensión racional del mundo. Nietzsche la incluye en «la moral de los débiles». Si la compasión resulta solo inteligible en un marco de referencia cristiano, y en general bíblico, este mismo marco excluye la muerte como solución.
La eutanasia, a diferencia del aborto, se encuentra restringida a unos pocos países. En Europa, solo Holanda, Bélgica, Portugal, España y el pequeño ducado de Luxemburgo. Pero el temor a su generalización en una sociedad guiada por la razón instrumental, puede saltar por los aires cuando convenga, como sucedió con el aborto entre la década de los sesenta y setenta del siglo pasado. La eutanasia en una sociedad aceleradamente envejecida como la europea, con dificultades para mantener su sistema público de pensiones y sanidad gratuita, es un riesgo para los más ancianos, los que se encuentran en situación de mayor dependencia y los que disponen de menos recursos económicos.
Un argumento implícito básico del emotivismo para defender la eutanasia es hacer abstracción de las condiciones reales de su práctica y de sus consecuencias.
Para entender su realidad es útil retroceder en el tiempo hasta septiembre de 1991, cuando se hicieron públicos los resultados del primer informe oficial sobre la práctica de la eutanasia en Holanda, país en el que durante años se había venido realizando, amparándose en determinados criterios aprobados por los tribunales. Se trata del conocido popularmente como «Informe Remmelink», por haber sido avalado por J. Remmmelink, Fiscal General de los Países Bajos. Dicho informe revelaba que, durante 1990, 1.040 pacientes murieron por eutanasia involuntaria; es decir, fueron privadas de su vida por los médicos sin su conocimiento o consentimiento. De estos pacientes, un 14% eran plenamente capaces, un 72% nunca habían dado indicación alguna de que querían que se pusiera fin a su vida, y en un 8% de los casos los doctores practicaron la eutanasia involuntaria a pesar de que creían que otras opciones alternativas eran todavía posibles. A estos 1.040 casos habría que añadir 4.941 pacientes más, a los que sin su consentimiento se les suministró sobredosis de sedantes con el fin de privarles de su vida. En el 45% de estos supuestos, los familiares no supieron que sus seres queridos habían sido muertos de forma deliberada.
A pesar del escándalo que generó el informe, no se produjo ningún cambio legal restrictivo. Y eso solo fue el inicio de la llamada “pendiente resbaladiza”: cada vez se encuentran nuevos motivos para aplicarlas, a nuevos sujetos, o bien ampliando las condiciones, en menores o personas que ya no pueden decidir por sí mismas.
La oposición a la eutanasia no surge solo de su propia dinámica, que favorece una pendiente peligrosa en contra del derecho a la vida, sino también porque empeora la relación médico-paciente e incluso la relación paciente-familiares. ¿Queda algún margen para que los enfermos, ancianos o incapacitados, sigan manteniendo la plena confianza en quienes, hasta ahora, tenían por obligación —casi sagrada— procurar la sanación de sus dolencias? ¿Quién impondrá a la víctima potencial el deber de confiar en su médico? ¿Quién podrá devolver a los enfermos holandeses su sentimiento de fiducia en la clase médica? ¿Y cómo confiar que el médico va a esforzarse por mi vida si mis parientes presionan en un sentido contrario?
La eutanasia significa la ruptura de un vínculo muy profundo en la relación humana, que exige confianza, acompañamiento, entrega y, naturalmente, cuidados médicos paliativos en los términos que establece la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en su Recomendación 1.418, de 25 de junio de 1999, sobre «Protección de los enfermos en la etapa final de su vida». La humanización de la muerte o respeto y protección de la dignidad de los enfermos terminales o moribundos se garantiza: «Afirmando y protegiendo el derecho de los enfermos terminales o moribundos a los cuidados paliativos integrales. Protegiendo el derecho de las personas en fase terminal o moribundas a la autodeterminación (en relación con el encarnizamiento terapéutico, tratamientos inútiles o que la persona rechace), y respaldando la prohibición de poner fin a la vida intencionadamente de los enfermos terminales o de las personas moribundas».
Un principio liberal, asumido plenamente por la actual izquierda, a pesar de la contradicción que entraña con sus planteamientos históricos, que justifica el aborto y la eutanasia, hasta constituir su principal fundamento, es el principio de la autonomía humana, enraizada en la libertad del individuo en tomar sus propias decisiones. Dejemos ahora de lado la crítica de cómo estas pretendidas decisiones libres, se encuentran condicionadas por los marcos de referencia que existen en las sociedades, y dentro de los cuales construimos nuestras opiniones y formulamos las decisiones.
Pero hay otro enfoque sobre la cuestión de la autonomía personal, de sus límites que sí es necesario abordar, porque está estrechamente vinculado a la existencia y capacidad de una sociedad para proponer formas de vida buena. Pero detengámonos un momento en esta concepción esencial. Desde una perspectiva aristotélica, que está en la matriz del concepto, una vida que posee tal condición es aquella que disfruta de todos los tipos de cosas que son en sí mismas un bien para los humanos, y la principal de estas cosas, la que las fundamenta todas, es la vida. Por consiguiente, ella es necesariamente un límite a la autodeterminación; obviamente en el aborto, donde la madre se irroga el derecho a la vida sobre un tercero humano, pero también sobre la propia vida en el caso de la eutanasia.
Fukuyama, en su último libro sobre la sociedad liberal, plantea precisamente la necesidad de estos límites, en nombre del mantenimiento de la propia sociedad. No puede ser ilimitado que el progresivo proceso, que ha transitado de la libertad para obedecer normas dentro de un marco moral existente, a otro estadio donde solo prevalga la propia voluntad, acabe liquidando todo marco moral y reduciendo todas las normas a las que cada uno elabora por sí mismo. La libertad de autodeterminación, en su versión de política pública y, por tanto, para el conjunto de la sociedad, debe asumir que una parte importante de la misma, considera que es bueno que existan límites a la libertad de elección por razones religiosas, y morales, que conectan a unas personas con otras para vivir de acuerdo con tradiciones culturales heredadas. Esto es importante porque forma parte del bagaje necesario para que exista la vida buena. Esta no puede reducirse a considerar que viviendo cada uno a su antojo y de acuerdo con su criterio, el resultado final resultara bueno para el conjunto. Ni puede pretender que la ley permita este tipo de ejercicio ilimitado de la autodeterminación personal. La limitación de la autodeterminación forma parte de la propia naturaleza de una sociedad dotada de vínculos. De ahí que, en la sociedad desvinculada, la eutanasia, y sobre todo el aborto, como expresiones máximas de la autodeterminación, y en este último caso, de la búsqueda de la realización por el placer sexual sin limitaciones ni responsabilidades, constituyen dos elementos fundamentales en la concepción de esta propia sociedad, y explica por qué la batalla del aborto se ha vuelto a situar en el primer plano político. Porque es el punto crucial del choque entre dos culturas, dos modos de vida incompatibles.
El coste del aborto
El aborto generalizado constituye una de las expresiones más agudas de la desvinculación porque alcanza al meollo social y moral del cuidar, la relación entre la madre y el hijo engendrado. Esta ruptura posee consecuencias decisivas, unas globales, al configurar un determinado tipo de cultura que está en el corazón de la forma de pensar desvinculada, pero también sobre la mujer que aborta y sobre la sociedad.
En el orden cultural, porque prepara a la sociedad para que asuma pasivamente otras rupturas antropológicas contra los cimientos de su propia naturaleza. En la mujer, por el efecto generalizado del síndrome post aborto.
En el orden social, por el fuerte impacto que provoca en el crecimiento demográfico, económico y en la sostenibilidad del estado del bienestar. Estas últimas consecuencias, a pesar de su magnitud y gravedad, son las menos abordadas y por esta causa es necesario comenzar por ellas.
Para situar el problema colectivo del aborto en toda su dimensión, es necesario enmarcarlo en las previsiones demográficas y sus derivadas económicas. Para ello, parto del estudio realizado el 2008 por el Instituto de Estudios de Capital Social (INCAS) de la Universidad Abat Oliba CEU, que utilizó una metodología basada en el valor del stock de capital humano para cuantificar el impacto económico del aborto.
Los escenarios demográficos utilizados fueron los del Instituto Nacional de Estadística y son previos a la crisis económica; por consiguiente, no registran la importante pérdida de población del periodo posterior al 2008. En el «Escenario 1», la población para el año 2050 sería de 53 millones de habitantes. En el «Escenario 2», solo de 44 millones. En la previsión baja, España tendría la misma población que cuarenta y tres años antes y el envejecimiento sería insoportable para su sistema de bienestar.
El resultado del mencionado estudio señala que el valor del capital humano perdido a causa de los abortos cometidos entre el 1985 y el 2020, registrados unos, y proyectados otros, será de 309.800,4 millones en el año 2020, casi 1,5 billones en el 2040, y cerca de 2 billones en el 2060, en euros constantes 2007. Estas cifras significan el valor de la renta bruta generada por los activos humanos perdidos, descontada la tasa de mortalidad y de dependencia para cada cohorte de población. Equivale, para situar una comparación concreta, al 30% del PIB del año 2012, en el primer corte temporal, una vez y media en el segundo, y el doble en el año 2060. El daño económico del aborto crece en la medida que aumenta la productividad, porque hemos eliminado poblaciones que poseerían una capacidad de generar una renta superior a la actual. Además, en la medida en que se desplaza en el tiempo, su efecto tiende a multiplicarse por el efecto sobre la descendencia no nacida de las abortadas.
A su vez, aquella pérdida de renta repercute en los ingresos de la Seguridad Social (que empezó su balance en el caso de España negativo en el 2012) con un impacto de 86.744 millones de euros constantes en el año 2020, y 400.000 y 550.000, respectivamente en los años 2040 y 2060. La conclusión es evidente, el aborto desequilibra por sí solo, sin necesidad de otros agentes, la estabilidad del sistema público de pensiones. De hecho, revela la insuficiente solidaridad intergeneracional porque castiga en términos muy destructivos la prosperidad y el bienestar futuro. Serán los hijos de las actuales generaciones quienes pagarán los costes del aborto.
El aborto y el invierno demográfico
El aborto se ha convertido en uno de los fenómenos más extendidos en Occidente, tanto que en un buen número de países es uno de los componentes determinantes del invierno demográfico. Si se observa la situación legal del aborto en un globo terráqueo, es fácil constatar la permisividad del norte y las restricciones del sur. No me refiero al aborto en situaciones excepcionales como un riesgo real y grave para la salud de la madre, sino a otra cosa, a la libertad para abortar en unos periodos de tiempo determinados, sin necesidad de otra exigencia que el propio deseo, o en la aplicación a ultranza del aborto eugenésico. Desde fetos con labio leporino, pasando por los afectados por acondroplasia, los «enanos», hasta la comunidad humana más perseguida del planeta, los que presentan el síndrome de Down; en definitiva, todos ellos son muertos porque son “imperfectos”.
Cuando los abortos superan el 15% de los nacimientos, es irracional negar su relación con la crisis demográfica, y este hecho resulta clave en Europa. En este contexto de la Europa Occidental, la mayoría de los países ha tendido a converger en el 25%, unos aumentando y otros disminuyendo, con la excepción de Alemania, que está en los 16 abortos por cien nacimientos. Considerando este promedio de un aborto por cada cuatro nacimientos, si suprimiéramos los abortos Europa alcanzaría la tasa de remplazo o estaría muy próxima a ella. Naturalmente, esto es demografía ficción. Ni se puede reducir el aborto a cero, ni su reducción se trasladaría a los nacimientos, porque en una medida importante sería fruto de una disminución de los embarazos, pero es un ejercicio útil para valorar la magnitud de la pérdida, y para mostrar que una reducción significaría una mejora de la natalidad, lluvia fina en el desierto demográfico europeo, pero sobre todo por lo que significaría de cambio de mentalidad ante la vida. Existen evidencias suficientes como para afirmar que ningún país se situaría claramente por debajo de la tasa de remplazo sin la generalización de aquella práctica. La aplicación de modelos de simulación, ya en 1975, estableció que el aborto reducía un 20% la tasa de fertilidad.
En pocos años, España ha pasado de una tasa de abortos relativamente baja a situarse en los lugares de cabeza, impelida por una cultura oficial que proponía el aborto como un factor de progreso, y una legislación y práctica legal inusitadamente permisiva. España empezó su carrera hacia el aborto en 1985 en unos términos prácticos que el Consejo de Estado, en su Dictamen de septiembre del 2009 sobre la nueva ley del aborto del 2010, calificaba de «aborto libre» y «paraíso para el turismo del aborto».
En una fecha tan temprana como 1999, la investigadora Margarita Delgado anunciaba que ya producía un impacto tangible sobre la natalidad, pero siempre ha sido políticamente incorrecto exponer los efectos del aborto, incluso ahora cuando alcanza cifras trágicas. Porque, y esto merece ser subrayado, España sigue el camino inverso al de Europa y Estados Unidos. Mientras que en estos países se reduce, en España crece hasta el extremo que ahora el 66% del aumento europeo es debido a los casos españoles.
El aborto se ha convertido en una ideología política, un tótem de la sociedad desvinculada y, por consiguiente, su postulación utiliza los métodos de la propaganda política que no tiene inconveniente en manipular la realidad o silenciarla. Por eso, junto con el tótem encontramos el tabú, el negacionismo de los datos sobre sus consecuencias, la ocultación de los daños de la mujer, la censura de toda imagen de lo que realmente significa. Incluso se oculta su historia que no es la del feminismo y la conquista de derechos de las mujeres, porque su origen y desarrollo no surgen de una concepción propia de la sociedad democrática occidental. Primero se legalizó en la URSS surgida del comunismo, se aplicó como control de la población en China y la potencia ocupante, Estados Unidos, la impuso en Japón prácticamente dos décadas antes de que se legalizara en su propio país. ¿Alguien puede pensar que se otorgaba a las mujeres de los derrotados más derechos que a las mujeres americanas? Ni la URSS, ni los demás países comunistas, China y Japón, se caracterizaban precisamente por su régimen de libertades. Pero de estos contextos surgió el aborto como ideología, y tardó más de una generación en llegar a Europa y a Estados Unidos.